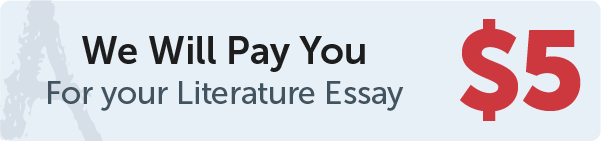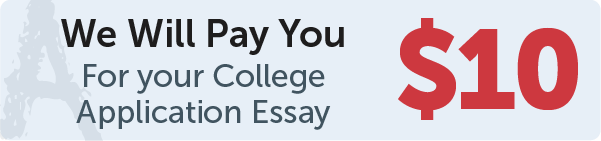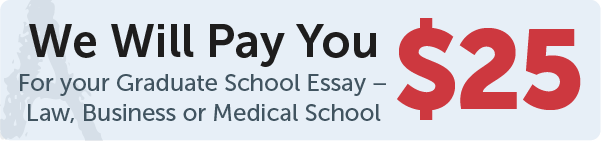La amistad
En Panza de burro, la amistad es trascendental. La relación entre Isora y la narradora estructura el mundo emocional y social de ambas. Más que una mera relación entre pares, la amistad de las niñas es la única forma que tienen de pertenecer al mundo. Las niñas construyen su identidad a partir de la mirada mutua. Todo lo que hacen, lo hacen juntas.
El hecho de que la amistad sea tan importante tiene una contracara negativa: la dependencia. Si para existir la una necesita a la otra, entonces ambas deben actuar como si fueran una sola. Y esto no es así. Isora, sobre todo, suele distanciarse de la narradora y hacer cosas que ella nunca haría. La narradora, entonces, desesperada, sigue a su amiga a todas partes, acepta sus caprichos, la imita y la desea, confundiendo amistad con sometimiento. Así, termina involucrada en situaciones que no le son propias y de las que no consigue salir sin la ayuda de Isora. Lo que sucede con Ayoze en la cueva es el ejemplo más claro al respecto.
En resumen, en un entorno marcado por la pobreza, la sobrecarga doméstica, el abandono y la tristeza, la amistad entre ambas niñas es un refugio frágil, obsesivo y vital. Es un vínculo que les permite vivir, divertirse, crecer y soñar, pero que, a la vez, les genera una dependencia dolorosa e incluso patológica.
La infancia
En Panza de burro, la infancia no se presenta como un periodo inocente, ajeno al mundo adulto, sino como un espacio híbrido donde lo lúdico y lo doloroso se entrelazan.
La narradora e Isora viven la infancia como un terreno de exploración constante. Sus juegos y fantasías no son solamente un entretenimiento infantil, sino el modo que ellas tienen de entender el mundo. Jugar a “las ahogadas”, usar la Gameboy o vestirse con ropa de los adultos son algunos de los juegos a través de los que las niñas subliman la violencia, experimentan con su sexualidad, o duelan sus pérdidas.
Así, la novela presenta a la infancia como un terreno complejo, peligroso y fértil, divertido y terrible; el lugar donde se construyen las primeras experiencias afectivas, y donde también se comienzan a calcificar los daños del mundo adulto.
La sexualidad
La sexualidad en Panza de burro es una fuerza violenta que (como el volcán) emerge en el cuerpo de las niñas, desbordándolas física y conceptualmente. La sexualidad no aparece en sus vidas como un descubrimiento ordenado o verbalizado, sino como una sensación física que las invade antes de que ellas dispongan del lenguaje para nombrarla y, por ende, comprenderla. La protagonista siente por Isora algo que solo puede narrar a través de metáforas que aluden a su contexto, como el fuego dormido del volcán o el potaje que hierve dentro de su cuerpo. La confusión, la excitación y el miedo acompañan el despertar del deseo sexual. Las niñas aún no tienen reparo simbólico ni herramientas para aprehender lo que sienten y vivirlo de manera sana. Así, la sexualidad se vuelve algo indómito, íntimamente ligado a la violencia. De hecho, varios episodios son claros al respecto: Ayoze fuerza sexualmente a la narradora; esta se masturba pensando en Isora hasta sangrar; las niñas se masturban juntas e imaginan que el volcán explota, y entonces lloran y rezan.
En definitiva, en Panza de burro la sexualidad es un territorio salvaje, sin instrucciones; un territorio en el que deseo, miedo, amor y violencia se funden. Un territorio en el que placer y dolor se confunden.
La violencia
En Panza de Burro, la violencia es un componente cotidiano del entorno y de la subjetividad de los personajes. Es un elemento estructural, inseparable de la precariedad, el ambiente y la falta de contención adulta. Las agresiones físicas entre niñas, los empujones, los insultos de la abuela de Isora, los cinturonazos del abuelo de Juanito son algo absolutamente natural (ver "La violencia de género" en este mismo apartado). Funcionan como un lenguaje propio del barrio en el que la violencia no es excepción, sino norma; no es solo acción, sino atmósfera. Es un "clima emocional" que impregna la vida y que condiciona todas las decisiones de los personajes. La pobreza, las casas húmedas, el volcán que amenaza con barrer a todos de un segundo a otro son parte constitutiva de esta violencia. Los personajes introyectan lo que su entorno les brinda. Los niños, entonces, crecen en un territorio donde no existen límites claros, donde el lenguaje verbal y su normativa no tienen peso alguno, y donde el cuerpo (ya sea a través de la sexualidad o de los golpes) es el único instrumento para obtener aquello que se desea.
La violencia de género
La violencia de género merece un apartado especial. Desde el principio hasta el final de la novela vemos cómo el cuerpo femenino de las protagonistas es vulnerado, vigilado y disciplinado en torno a una normativa patriarcal. El abuso de Ayoze a la narradora aparece como una consecuencia predecible y lógica dentro del mundo en el que viven. Es el momento más explícito de una dinámica constante e implícita. De hecho, antes de abusar de la narradora, Ayoze había propuesto jugar a tocarle las nalgas. La violencia de género está tan naturalizada que, para los niños, es un juego más.
Del lado de los adultos, la violencia de género aparece ligada fundamentalmente a la homofobia. La golpiza que el abuelo de Juanito le da al niño por encontrarlo jugando a las muñecas evidencia un sistema que castiga cualquier desviación de la masculinidad normativa. Asimismo, la conciencia de las niñas de que cualquier manifestación física amorosa entre ambas (así sea darse la mano) debe suceder a escondidas de la mirada adulta también evidencia cómo la homofobia rige sus vidas.
A diferencia de otros tipos de violencia que aparecen en la novela (peleas entre niños, golpes impulsivos, maltrato de los adultos para con los niños), la violencia de género no se distribuye al azar: tiene destinatarias y destinatarios definidos, objetivos precisos y un mandato patriarcal que la legitima. Allí radica su singularidad en la novela. La violencia de género no hiere de manera circunstancial, sino que estructura la vida, delimita lo que se puede ser, hacer o desear, y así organiza el modo en que las protagonistas aprenden a habitar el mundo.
Las clases sociales
La diferencia de clases atraviesa Panza de burro como un elemento que determina no solo las condiciones materiales de las protagonistas, sino también su imaginario, sus vínculos y sus posibilidades de futuro
La narradora e Isora pertenecen a un barrio pobre del norte de Tenerife, un espacio marcado por la precariedad: casas construidas como se puede, padres ausentes, trabajos informales. La desigualdad social aparece en sus vidas, no como un concepto abstracto, sino como una experiencia encarnada en los cuerpos mal alimentados, en los perros callejeros (que constantemente están en peligro de ser atropellados por los BMW de los ricos que pasan por la ruta), en el vómito constante de Isora, en la ropa usada, en los rituales supersticiosos que reemplazan la atención médica, en el lenguaje oral que reemplaza la norma culta, en el horizonte gris perpetuado por la “panza de burro”. Para las niñas, la pobreza no es solamente falta de recursos, sino un modo de estar en el mundo.
El contraste con “los de abajo”, es decir, quienes viven en zonas más céntricas o turísticas, aparece como una distancia infranqueable. La playa (ubicada a pocos kilómetros) se vuelve símbolo de esa separación: un lugar que existe, pero al que parece imposible acceder. Las niñas fantasean con esa otra vida posible, pero siempre desde una posición de exclusión. Incluso la educación, los afectos y la sexualidad están atravesados por esta fractura social. La narradora siente que el mundo para el que está destinada es más pequeño, más estrecho, y está más determinado que el de otros niños.
La novela muestra, así, que formar parte de la clase baja no es solo ser pobre económicamente, sino vivir dentro de cierto contexto sociocultural que no ofrece alternativas, que no ofrece escape. Las niñas ni siquiera se atreven a salir de su barrio, a vivir lo que no les pertenece, a ocupar el espacio de otros. Y cuando Isora lo hace, cuando va a la playa de los ricos, la tragedia se cierne sobre ella, pues el mar se la lleva para siempre. El final de la novela, con la narradora yendo más allá de los límites conocidos, tras la muerte de su amiga, es la única nota de optimismo que nos regala Abreu, y que nos permite pensar que, más allá de todo, puede haber una salida.
La ausencia estatal
En Panza de burro, el Estado es una presencia distante, casi inexistente. Para la gente del barrio, su ausencia es algo absolutamente natural. La posibilidad de que el volcán Teide explote y nadie acuda a salvarlos es una imagen recurrente que, lejos de sentirse una fantasía, todos asumen como un hecho. La vida en el barrio es una catástrofe diaria en la que no hay infraestructura, protocolos ni figuras de autoridad que funcionen como resguardo. Transcurre bajo la conciencia de que, si algo sale mal, sus habitantes tendrán que arreglárselas solos. Esto lo vemos también con la organización de las fiestas barriales que subsisten a costa del dinero que las familias deben poner para que se lleven a cabo (resignando dinero que usarían para comprar alimentos y otros insumos básicos). La falta de fondos no es un accidente, sino una constante: el barrio y sus habitantes están fuera del radar institucional del Estado, abandonados a su suerte. Todo lo que existe (las fiestas, la ayuda mutua, la supervivencia diaria) surge de la propia comunidad (con sus defectos y egoísmos), nunca del amparo público. Todo lo malo que pueda suceder, entonces, caerá también sobre sus espaldas, y nadie vendrá a ayudarlos.
La relación entre niños y adultos
La novela muestra un mundo en el que la distancia entre niños y adultos no se llena con cuidado ni autoridad protectora, sino con indiferencia, malentendidos y, en ocasiones, violencia. Los adultos ejercen una tutoría basada en la vigilancia, el castigo y la moralización. La comprensión es inexistente. La narradora e Isora se mueven en un espacio donde deben ocultar sus afectos y sus cuerpos de la mirada adulta porque saben que cualquier gesto puede ser corregido, juzgado o reprimido. Los padres y los abuelos no están; se fueron a trabajar o abandonaron el hogar. Las madres y las abuelas, si están, viven absorbidas por sus propios problemas. Están cansadas y carecen de herramientas afectivas y/o didácticas para acompañar a las niñas en su crecimiento. Esta relación vacua da como resultado una infancia sin refugio y autogestiva. Los niños han de crecer con la "educación" que se imparten entre ellos, con sus temores compartidos, y con sus mitos y sueños como única guía.