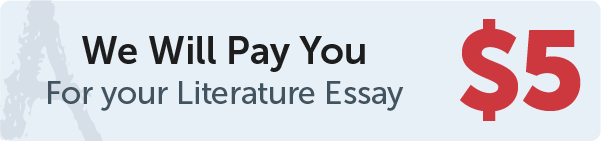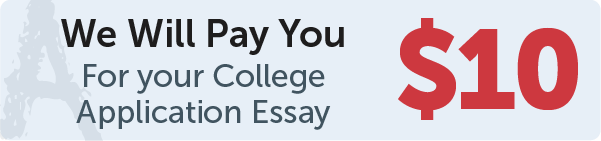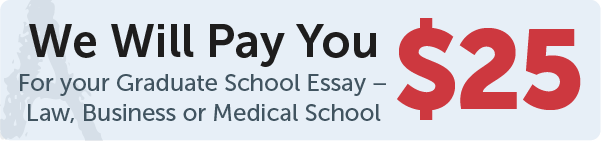Resumen
Sección 4
El capítulo comienza con la respuesta de Jean-Claude Romand a la carta enviada por Carrère, dos años después de haberle escrito. En ella, explica que la demora se debía a que su abogado lo había convencido de no responder mientras la instrucción judicial estuviera en curso. También le comenta que leyó su último libro, Una semana en la nieve. Agrega que si seguía deseando conocerlo, debería solicitar un permiso de visita.
Esta respuesta estremeció al narrador, ya que dos años más tarde creía que estaba lejos de estos intereses y la historia de Romand lo repugnaba. Sin embargo, solicitó un permiso, que le fue denegado por no ser de la familia. Así, Carrère decidió comenzar un intercambio por correo con el asesino. Para sentirse en situación de igualdad, dejó de redactar las cartas con computadora y comenzó a hacerlo a mano. El tono de los primeros intercambios era demasiado cortés y respetuoso, hasta el punto de parecer una adulación, en la que Romand no era alguien que había hecho algo horrible, sino alguien a quien le había sucedido algo espantoso.
Las respuestas de Jean-Claude sostenían el mismo tono; no hacía casi mención a los hechos ni hablaba de recuerdos sino que se extendía hablando de su propio sufrimiento. Estaba convencido de que la forma de ver el caso que podía tener Carrère era una ayuda para entender su propia historia y compartirla con el mundo. Si bien esta responsabilidad aterraba al autor, afirmaba que él había dado el primer paso y que por lo tanto le tocaba atenerse a las consecuencias.
A medida que se acercaba el juicio, Romand se encontraba más angustiado. Sin embargo, no era el castigo penal lo que lo asustaba; había encontrado en la cárcel un espacio en donde no necesitaba mentir y ya todos sabían lo que había hecho. Lo que realmente lo atemorizaba era estar expuesto al juicio de los hombres.
Carrère se propuso recorrer los espacios en donde Romand había vivido su vida. Con planos dibujados por el mismo Jean-Claude, recorrió la aldea de su infancia, el chalé de sus padres. Decidió no hablar con nadie y concentrarse en vagar por los sitios adonde iba el acusado durante sus días ociosos; recorrió el bosque y fue hasta el inmueble de la OMS. Recordó haber leído que los padres de Romand tenían una foto del edificio, en la que una cruz señalaba la ventana de su despacho. Carrère confiesa que sentía piedad, una simpatía dolorosa por aquel hombre, asfixiado por un secreto que no podía revelarle a nadie. Sin embargo, también tenía vergüenza por dedicarle tiempo a escribir sobre este caso tan atroz.
Para poder asegurarse un buen sitio en la audiencia, Carrère se hizo acreditar como periodista. La sesión estaba repleta de prensa jurídica francesa y también de fotógrafos, ya que Romand había autorizado su presencia. Este gesto había sido interpretado como una fanfarronada, como una forma de llamar la atención. Delante del estrado del tribunal, estaban expuestas las pruebas: carabina, silenciador y fotos extraídas del álbum familiar. Carrère describe las imágenes: están los hijos de Romand, el hombre y su esposa, Florence. Parecían enamorados, felices.
Cuando el acusado ingresó al salón, se vio a un hombre de piel cerosa, pelo cortado al ras y cuerpo flaco y blando. Mantenía la cabeza gacha frente al escrutinio de la prensa y el jurado, que lo miraban pasmados. Si bien en la prensa fue descrito como un diablo, Carrère escribió que lo veía como un condenado. Los únicos que no lo miraban eran las partes civiles; especialmente, la madre de Florence.
Sección 5
Carrère desarrolla lo ocurrido en la audiencia, que comenzó por el origen de los Romand, una familia de madereros de la comarca de Jura. Conocidos por su carácter firme y austero, eran un clan muy respetado en la zona. El padre de Jean-Claude fue sobreviviente de un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y regresó a su país con una condecoración. Allí, heredó un puesto como gerente de una sociedad maderera y obtuvo la confianza de todos los accionistas. Se casó con una mujer menuda, que solía padecer de mala salud y había sufrido varias intervenciones por embarazos extrauterinos. Así, Jean-Claude fue el único descendiente del matrimonio.
La infancia de Romand transcurrió en una aldea de la región. Él era un niño bueno y tranquilo, que no hacía nunca travesuras. Desde pequeño aprendió a engañar a su madre, ya que ella sufría mucho ante el menor disgusto. Entre las enseñanzas más importantes se encontraban no mentir, no decir ciertas cosas que pudieran causar aflicción a los demás, ni tampoco jactarse del éxito o de la virtud. Para dar cuenta de hasta qué punto había llegado este consejo, Romand contó que él y su mujer solían fingir ir al cine cuando en realidad se dedicaban a alfabetizar a familias. Sin embargo, no dio más información al respecto ya que, en honor a la memoria de Florence, quería respetar su discreción.
En el último recuerdo de su infancia se dedicó a rememorar a su perro, al que su abogado, el doctor Abad, mencionó como su único confidente. Este hecho alteró notablemente a Romand, que se arrojó al suelo lanzando un terrible gemido. Esta crisis fue interpretada como un signo de profunda emoción, mientras que para otros era considerado monstruoso que esta reacción se debiera a propósito de un perro, cuando se trataba de un hombre que había matado a sus hijos. Un periodista le comentó a Carrère que, seguramente, la intención del abogado de Romand era poder mostrar el verdadero espíritu sensible del acusado, pero que era muy peligroso porque consideraba que Jean-Claude estaba muy enfermo, absolutamente loco.
Al reanudarse la declaración, Romand aclaró que el hecho de haber pensado en ese perro le recordó que desde niño había tenido que ocultar su tristeza y mostrarse como un chico feliz. Suponía que eso había conducido a todas las mentiras de su vida. A lo largo de todo el proceso, Carrère aclara que los perros que había tenido reaparecían en forma de emociones intensas.
Romand fue interno en un liceo; era un adolescente solitario y atemorizado, cuya única compañía era una amiga imaginaria. Para los exámenes finales, decidió trabajar con el tema de si la verdad existe o no. Intentó pasar el ingreso en Administración de Montes, pero algo ocurrió que le impidió aprobar. A pesar de que él era el único que sabía qué había ocurrido ese año, no lo dijo en la audiencia. Durante ese año, tomó las clases por correspondencia para seguir adelante con sus estudios, pero ya había tomado la decisión de abandonar el oficio de maderero y estudiar medicina. Si bien esto podía entenderse como una postura firme de Romand, dispuesto a defender su preferencia por sobre la obligación familiar, en realidad no fue así. El acusado admiraba el oficio de su padre, pero tenía un sueño de ascenso social que podía cumplirse solo si llegaba a tener una profesión más prestigiosa, como médico. Sin embargo, nunca tuvo ni la más mínnima vocación de doctor y siempre le repugnó la idea de cuidar enfermos.
Otra de las razones para matricularse en medicina en Lyon era que Florence, una prima lejana, también se había anotado. La muchacha, grande y deportista, era franca, recta y católica. Parecía destinada a una vida sin demasiadas sorpresas: estudios superiores, una familia, un chalé en un barrio residencial. No parecía ser una mujer que hubiese soñado con alguna otra cosa más que una vida ordinaria y feliz. Romand quiso compartir este proyecto de vida con Florence, pero nada parecía indicar que las intenciones fueran recíprocas. A ella le irritaba la insistencia de este primo lejano, tan solitario. Pero finalmente, conmovida y enternecida, cedió ante las presiones y le dio una oportunidad.
Carrère intenta reconstruir el rol que cumple el sexo en esta historia. Según Romand, hasta la llegada de su amante Corinne, sólo había conocido a Florence. Cuando lo interrogaron sobre el tema, él se limitó a responder que desde el punto de vida sexual todo era normal. Sin embargo, durante el juicio, corrió el rumor de que el trasfondo de la historia era el desempeño en la cama de Romand ya que, luego de acostarse con Florence en 1975 y con Corinne en 1995, ambas habían cortado el vínculo amoroso con el acusado. Las mujeres habían utilizado diferentes pretextos; desde valorar la amistad antes que el amor o, en el caso de Florence, priorizar el estudio antes que ver a Jean-Claude. Romand entró en un estado de depresión inconfesado y faltó al examen final de segundo año. La llegada del nuevo curso fue el punto en el que comenzaron todas las mentiras.
Hubo, sin embargo, un episodio precursor. Entre la separación decretada por Florence y el regreso a clases, Jean-Claude le contó a sus amigos que había sufrido una agresión de unos desconocidos, que lo habían encerrado en el baúl de su auto. Sin embargo, no presentó ninguna denuncia policial. Dieciocho años después, Luc Ladmiral recordó este hecho como un antecedente para poder explicar un posible origen sobre la tragedia de los Romand. En el juicio, el mismo Jean-Claude confesó ya no saber si este episodio había sido verdad o mentira. Carrère acota que lo más extraño de esta declaración es que, en general, los mentirosos se esfuerzan en ser verosímiles y que, como lo que contaba Romand era casi insólito, debía ser cierto.
En relación con este episodio, Carrère introduce una anécdota sobre su adolescencia. Cuando tenía catorce años, el autor inventó a sus compañeros de clase que alguien le había metido en el bolsillo unos cigarrillos y que, por lo tanto, debía fumárselos. Esta estrategia, planeada por el temor de que sus amigos se burlaran de él por fumar, no fue cuestionada por sus pares sino aceptada con naturalidad.
Sección 6
El segundo día del proceso judicial, el autor desayunó con Abad, el abogado de Romand. Era un hombre viril y bien plantado, que defendía al acusado sin esperar dinero a cambio, ya que afirmaba que lo hacía en memoria de los niños muertos.
El hombre estaba perturbado, porque su cliente le confesó que había recordado la verdadera razón por la que no había asistido al examen. Cuando Carrrere le preguntó por estos motivos, Abad respondió que Romand se negaba a contarlos, por respeto hacia los allegados de una persona muy querida.
En la audiencia, el acusado hizo el relato sobre lo que había pasado el día del examen de segundo año: dos días antes se había fracturado la muñeca. Sin embargo, no había ningún testigo que pudiera decir si en 1975 tenía la mano vendada. Así, pasó la mañana del examen en su cama y, cuando sus padres lo llamaron para preguntarle cómo le había ido, él respondió que muy bien.
Cuando, tres semanas más tarde, anunciaron los resultados del examen, Romand tuvo la posibilidad de admitir su mentira infantil. Sin embargo, no lo hizo. Según Carrère, este gesto abrió dos caminos; uno es el normal, en el que el acusado acababa de tropezar, pero que tenía tiempo de reponerse y decir su verdad. El otro camino es la tortura de una vida de mentiras, ya que no aprobar los exámenes y fingir que lo había hecho sólo podía exponerlo a la ridiculez y a la expulsión de la universidad.
Cuando la presidenta del jurado le preguntó por qué había elegido eso, Romand confesó que no tenía respuesta a esa pregunta, a pesar de habérsela hecho durante veinte años. Tras haber anunciado su éxito en el examen, se encerró en el estudio que habían comprado sus padres, esperando que todo aquello terminase. Sus amigos se preguntaban dónde estaba Jean-Claude. Luc Ladmiral lo llamó antes de las vacaciones de Navidad para darle ánimos y motivarlo, ya que pensaba que la causa de su depresión era la ruptura con Florence. En esa conversación, Romand le dijo que tenía cáncer, un linfoma.
Para el narrador, el cáncer era la forma que el acusado encontró de arreglar todo, ya que ponía en segundo plano todas sus mentiras. Además, la elección de la enfermedad no fue casual, ya que le permitió llevar durante años una vida normal y poder poner en palabras comprensibles para los demás su realidad.
Si bien Romand obligó a Ladmiral a no decirle nada a Florence sobre su enfermedad, la muchacha efectivamente reanudó su vínculo con Jean-Claude y, dos años más tarde, eran novios formales.
Entre las pruebas del juicio, se encuentran las cartas entre Jean-Claude Romand y la Facultad de Medicina de Lyon, en las que el acusado enviaba certificados de salud, alegando motivos para no presentarse a los exámenes de tercer año. Al recordar estos años, Romand dijo que se matriculó doce años sucesivos en segundo curso de medicina y que llevaba la misma vida que un estudiante: los mismos manuales y fotocopias, y hasta estudiaba con Florence. A la hora de los exámenes, simplemente aparecía a la entrada y a la salida.
Finalmente, Jean-Claude y Florence se casaron. Ella defendió su tesis de farmacia, y el acusado aprobó el examen de médicos residentes de París. Abandonaron Lyon para establecerse en Ferney-Voltaire, ya que Romand había sido elegido como investigador en la OMS en Ginebra. Este lugar era ideal para criar niños, ya que tenía campo y montaña. Ladmiral y su esposa ya habían tenido a Sophie, y Romand fue designado como su padrino. En 1985 nació Caroline Romand y en 1987, su hermano, Antoine. Su padre les llevaba regalos ofrecidos por sus jefes de la OMS, que no olvidaban nunca sus respectivos cumpleaños. Florence, sin conocerlos, siempre enviaba cartas de agradecimiento por el gesto.
Análisis
En estos capítulos, se resuelve la incógnita sobre el proyecto de escritura de Emmanuel Carrère. Si en los apartados anteriores se había limitado a construir una ficción basada en el caso, la respuesta tardía y demorada de Jean-Claude Romand lo convoca nuevamente a centrarse en la tragedia de la familia. Si bien el autor afirma que “había cambiado, me creía lejos” (p. 32) de las peripecias del acusado, una vez que el asesino le escribe, no se atreve a negarse la posibilidad de conocerlo. Este gesto puede leerse como una atracción genuina, ya que, a pesar del paso del tiempo, se considera un privilegiado por tener la posibilidad de seguir de cerca a este hombre. En este punto, Carrère exhibe una mirada atormentada sobre su relación con Romand; en gran parte, este sentimiento se debe a que no lo concibe como un monstruo ni como un ser excepcional sino como “a alguien a quien le ha sucedido algo espantoso, el juguete infortunado de fuerzas demoníacas” (p. 33). Esta mirada sobre el personaje no lo exime de responsabilidad pero le otorga una dimensión más profunda sobre la existencia humana; elige centrarse en qué condujo a Romand a tomar esa decisión antes que centrarse en los hechos trágicos que llevó adelante.
Una vez más, la decisión de enfocarse en estas “fuerzas demoníacas” (p. 33) que se apoderaron de Romand da por sentado que el asesino fue también víctima de sus circunstancias excepcionales. Esta mirada compasiva sobre el personaje introduce uno de los temas fundamentales de la novela: la religión como discurso moral sobre la existencia humana. En la correspondencia que entablan Carrère y Romand, la necesidad de creer en una instancia superadora es también sostener que existe alguna dimensión en donde Romand pueda ser absuelto y comprendido. En este punto, la religión ofrece un discurso dominado por la lucha entre el bien y el mal -tal como se ve en el mismo título de la novela- que ofrece la posibilidad de comprender las motivaciones del asesino. En palabras de Carrère: “Para mirar de frente, sin complacencia morbosa, la oscuridad en que ha estado usted, en la que todavía se halla inmerso, hay que creer que existe una luz bajo la cual todo lo que ha sido, incluso la desdicha y el mal excesivos, se nos hará inteligible” (p. 34). En este sentido, la religión es una garantía de comprensión, una esperanza de que, en algún momento, se podrá entender qué motivó a Romand a llevar adelante semejante acto criminal.
Esta necesidad de entender la tragedia es uno de los ejes fundamentales de El adversario. Sin embargo, no todas las posibles respuestas se conciben desde una mirada empática. Hasta el mismo Carrère oscila por momentos entre la atracción que siente por la historia atroz y la vergüenza por abordar la narración con una mirada piadosa: “¿Todavía había tiempo de huir?” (p. 36) se preguntaba. En simultáneo con estas perspectivas, para la prensa Romand es un loco, un enfermo y un monstruo. La locura como manifestación de la enfermedad aparece nombrado por uno de los periodistas que estaban en el juicio. En este sentido, la obsesión del acusado de controlarlo todo lo expuso a sostener una vida falsa, hasta llegar al punto en el que, al ser puesto en evidencia, “estallará delante de todo el mundo” (p. 43). En esta apreciación, el periodista sostiene que la locura de Romand lo obligó a mantener una fachada impenetrable que, cuando estuvo en riesgo de caer, lo condujo a la destrucción total de su vida y su entorno. Es interesante el abordaje del acusado como un tipo “muy enfermo” (p. 43), hasta el punto en el que no debería ser juzgado como un ser humano que puede controlar sus reacciones.
En este sentido, hasta el mismo Romand sentía angustia por el juicio; no por la segura condena penal sino por el repudio social que implicaba este proceso. De alguna manera paradójica, vivir encarcelado le otorgó la posibilidad de estar en libertad consigo mismo, ya que “todo el mundo estaba al corriente de lo que había hecho, ya no necesitaba mentir” (p. 35). Sin embargo, la condena social que conllevaba el juicio implicaba ser considerado como un monstruo para esa sociedad que lo vio triunfar y que lo concebía como uno de los ciudadanos más destacados de su comarca.
La posibilidad que tuvo Carrère de acceder al proceso penal le permitió reconstruir los orígenes de Romand, en búsqueda de algún disparador o motivo que pudiera explicar los años de mentiras y el fatal desenlace. De alguna manera, la novela no ofrece una única respuesta al interrogante sino que desliza potenciales respuestas incompletas que, por sí mismas, no ofrecen un panorama completamente satisfactorio a la pregunta: ¿por qué Romand mintió durante tanto tiempo?
Una de las primeras pistas para entender al acusado proviene de su origen familiar, en el que la precaria salud de su madre lo obligaba a esconder sus angustias para no preocuparla. En este sentido, la familia aparece como el núcleo social que obliga a Romand a disfrazar sus angustias de triunfos y proyectos optimistas. De alguna manera, el acusado tomó la decisión individual de mantener lejano “el fondo de mis emociones” (p. 44) y a sostener una fachada feliz para no querer defraudar a sus seres queridos. Esta forma de vincularse con los seres queridos quedó fuertemente instalada en el personaje, ya que es la misma potencial explicación que ofreció cuando falló en los exámenes de segundo año de Medicina. Incapaz de aceptar la posibilidad de decepcionar a su entorno, prefirió sostener una mentira tan eficaz que pudiera sostenerse como una verdad. En este sentido, en El adversario los mandatos sociales cumplen un rol fundamental; Romand forjó un sueño de ascenso social que se desligaba del rol en la industria de la madera que su padre había pensado para él. Ser médico fue, entonces, la forma que encontró para darle cauce a su aspiración de ser más que sus padres, de ser el orgullo de ambos, de obtener una existencia a la altura de sus deseos y expectativas. De una manera trágica, su imposibilidad de poder responder satisfactoriamente a sus propias promesas lo condujeron a su destino fatal.
A la farsa de la vocación médica se le superpusieron las mentiras para sostener el vínculo amoroso entablado con su prima lejana, Florence. En primer lugar, la muchacha no se sentía atraída por Romand, lo que condujo a una ruptura de la relación. Para mantener cautiva a la mujer, el acusado se encargó de difundir que tenía cáncer. La enfermedad emerge como un elemento simbólico en la novela, ya que representa una amenaza latente que lo consume en su interior, sin una fecha puntual de finalización. En este sentido, se establece una analogía entre el cáncer y la vida de mentiras que lleva adelante Romand: “él mismo prefería representarse así la amenaza que pesaba sobre él y convencerse de que era a la vez inminente y lejana” (p. 64). En esta percepción, el autor ve en la decisión del acusado una forma de representar a los demás una realidad incapaz de ser transmitida con palabras. Tanto el cáncer como las mentiras lo atormentan y lo conducen a su propia destrucción. La diferencia es que la enfermedad se consolida como un discurso comprensible para los otros; es el relato que permite que la sociedad legitime y entienda que estas actitudes de Romand responden a su coyuntura particular.
Esta tensión entre mentiras que toman forma de verdad reaparecen en la manera en que el protagonista se involucra con su carrera profesional. Su carácter “ambicioso y trabajador” (p. 67), justificado por sus esfuerzos puestos en la carrera y su voluntad de llegar lejos, funcionaron como una forma de conectarse con Romand. En este sentido, la novela revela una paradoja: efectivamente, el acusado era ambicioso y trabajador ya que pretendía llevar adelante su carrera profesional con “la dosis exacta de celo y de energía que habría necesitado para estudiar realmente la carrera” (p.66). Los límites entre la mentira y la verdad eran sutiles, y la novela permite leer esta ambigüedad: si Romand estudiaba más que cualquiera de sus compañeros, ¿por qué sería menos profesional que ellos?
En este sentido, Carrère permite entender que Jean-Claude Romand padecía genuinamente los efectos de sus mentiras. El acusado vivía esperando un momento inevitable, en el que sabía que cada instante podía ser el último de su vida, y pese a ello, decidió seguir adelante, en la ficción de una existencia sostenida a través de mentiras e imposiciones. Es ejemplar al respecto la mención de que los hijos de Romand recibían “magníficos regalos ofrecidos por sus jefes de la OMS” (p. 68). Los lectores sabemos que no existieron esos jefes, que nunca tuvo ese trabajo, pero que los regalos igualmente aparecían en cada cumpleaños infantil. Una vez más, el narrador subraya la idea de que el acusado sostuvo un entramado de control y dominación en el que ningún detalle quedaba librado al azar. Una vez más, la actitud de Romand exhibe una dualidad; vivía con la certeza de que en algún momento sería descubierto pero, hasta ese entonces, se esforzaba hasta el extremo de sostener una vida creíble en los paradigmas grandilocuentes de sus propias mentiras.