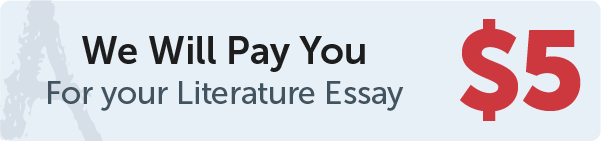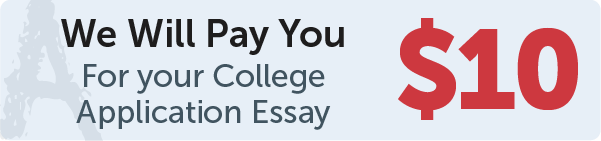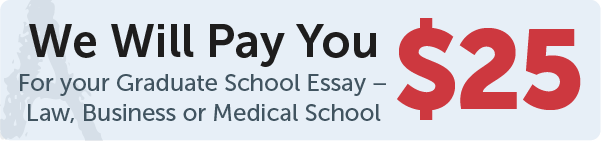Resumen
Sección 12
Cuando Romand salió del coma, negó todo. Al principio dijo que un hombre vestido de negro había entrado en la casa por la fuerza, había disparado contra la familia y prendido fuego la vivienda. Cuando el juez lo acusó de haber matado a sus padres, Romand se indignó, ya que esto iba en contra del segundo mandamiento divino. Durante siete horas luchó contra todas las pruebas: su trabajo en la OMS, el origen de su dinero. Finalmente, confesó todo.
Los psiquiatras que lo examinaron subrayaron el afán constante que tenía Romand de ofrecer una imagen favorable de sí mismo. El narrador argumenta que estas técnicas eran las que habían garantizado el éxito del doctor Romand; el acusado era calmo, mesurado y atento. Creyendo que actuaba bien, no se daba cuenta de que dejaba estupefactos a los psiquiatras al presentarles una narración ordenada de su impostura y al hablar de su mujer y sus hijos sin ninguna emoción especial. Si bien lo vieron sollozar, tenían la sensación de que se hallaban frente a un robot incapacitado para sentir.
Dos semanas después del incendio, Luc recibió una carta de Romand, en la que se quejaba de las sospechas monstruosas que pesaban sobre él. Para el momento en que llegó el sobre, el acusado ya había confesado todo. Le respondíó a su amigo luego del entierro de Florence y de los niños, diciendo que habían rezado por ellos y por él. Romand volvió a escribirle, describiendo el sufrimiento de haber perdido a toda su familia y pidiendo perdón a los amigos y a la familia de su mujer. En el texto, hablaba mucho de sus propios sufrimientos y apenas de los de aquellos a quienes había perdido.
Cuando los psiquiatras volvieron a estudiar a Romand, él confesó que había querido suicidarse pero que finalmente se había condenado a vivir para dedicar sus sufrimientos a la memoria de sus familiares. Así, comenzó un período de rezos y meditación, y consideraba que había salido finalmente de las falsas apariencias para vivir en un mundo doloroso pero verdadero. Para el narrador, el personaje de gran criminal en el camino de la redención mística reemplazó al personaje del investigador respetado.
Los psiquiatras confirmaron que para Romand le sería siempre imposible ser percibido como auténtico, ya que no tenía acceso a su propia verdad y la reconstruye con ayuda de las interpretaciones de los otros. El acusado continuó escribiéndole a los Ladmiral, pero Luc no le mostraba las cartas a su familia. En la última que le había enviado, les deseaba una feliz Navidad, con el deseo de reencontrarse en la comunión entre los vivos y los muertos.
El año de los crímenes y los dos siguientes estuvieron marcados por el luto y la preparación del juicio. A los Ladmiral le costó mucho poder volver a confiar en alguien, y sus hijos mantuvieron un tratamiento psicológico. Luc estaba preocupado por la perspectiva de su testimonio en el juicio, ya que intentó hacerle comprender al juez que era fácil considerar a Romand un monstruo, pero que antes era distinto. Para él, había sido un hombre profundamente amable, lo cual hacía todo más terrible. Este proceso judicial lo obligó a revisar toda su existencia junto a Romand, a justificar su vida frente a los demás. Sin embargo, en la prensa fue visto como un individuo autocomplaciente, de dudosa moral.
Carrère visitó a Luc cuando todo había terminado, y notó que era una famila que había sobrevivido a la tragedia y que era capaz de hablar sobre ella libremente. Algunos días, rezaba por su amigo, pero no pensaba escribirle ni visitarlo. Todavía tenía pesadillas con los sacos de plástico gris con los cadáveres de los Romand.
Sección 13
Carrère cuenta sobre las visitas de Marie-France, una visitadora de prisión que comenzó a ver a Jean-Claude en Lyon. La mujer parecía genuinamente preocupada por Romand, hasta el punto de temer que el acusado no sobreviviera a la reconstrucción del asesinato que se hizo en su casa en 1994. Efectivamente, Romand no pudo hacer los movimientos correspondientes a sus declaraciones y se desvaneció cuando le ordenaron que sostuviera la carabina. Días más tarde, el juez lo hizo escuchar el mensaje grabado en el contestador; uno de ellos era de Florence, muy alegre. Romand reaccionó con un colapso nervioso, no paraba de repetir el mensaje.
Carrère le preguntó a Marie-France si sabía los motivos por los que Romand no se había presentado al examen de medicina. La mujer respondió que la mañana en la que debía rendir, Jean-Claude había encontrado una carta en su buzón, en la que una enamorada anticipaba su suicidio porque él había elegido a Florence. Estupefacto, Carrère creía que esta historia era mentira, ya que Romand era una persona que se engaña a sí misma de manera compulsiva, tal como lo había hecho toda su vida. Esta incredulidad incomodó a Marie-France, incapaz de darse cuenta de las intenciones de Romand.
Luego Carrère describe la presencia de la testigo de la defensa, la señora Milo, la maestra cuya relación con el director había provocado el escándalo en la escuela de los hijos de los Romand. La mujer también había sido maestra de Antoine. Ella le había escrito al acusado mientras estaba en prisión y se comentaba que habían entablado una relación amorosa. Romand le había enviado un poema de amor y pasajes de la novela La caída de Camus, en donde destacaba el valor de mentirles a los amigos. Aunque Romand había intentado defenderse, argumentando que eso era su vida antes, el efecto fue demoledor. Luego de la señora Milo, testificó Marie-France, que contó que al principio en la cárcel Romand solo pensaba en morir, pero que finalmente se condenó a asumir el sufrimiento por la familia de Florence y por sus amigos. Así, terminó describiendo al acusado como un hombre maravilloso al que los demás reclusos acudían para recuperar la alegría de vivir y el optimismo.
En el penúltimo día del juicio, Carrère cenó con un grupo de periodistas, entre los que estaba Martine Servandoni. La mujer, enfurecida por el testimonio de Marie-France, dijo que Romand era una basura sentimental. Confiaba que los años en la cárcel le dieran la posibilidad de tomar conciencia real de lo que había hecho y que, en lugar de lloriquear, se hundiera realmente en la depresión para poder abrazar finalmente su verdadera realidad. Consideraba que lo peor que podía sucederle al acusado era la presencia de alguien como Marie-France, que le ofreciera la posibilidad de representar un nuevo personaje: el gran pecador que expiaba sus culpas a través de la religión. Servandoni también atacó a Carrère porque el hecho de escribir un libro sobre Romand debía ser lo que al asesino le encantaba. Según ella, el libro representaba seguramente un verdadero triunfo para el acusado.
El discurso del fiscal retrató a Romand como un perverso, que obtenía de su impostura un placer permanente. El eje principal de su alegato fue cuestionar la voluntad de suicidio del acusado, ya que alegó que luego de haber asesinado a sus hijos y a sus padres, fue a ver a Corinne, volvió a su casa y decidió prenderla fuego en el momento exacto en que pasaron los basureros. Además, argumentó que, al salir del coma, inventó la historia del hombre misterioso que había matado a toda su familia delante de sus ojos. Para el fiscal, todo fue un plan diabólico, para no solamente sobrevivir sino incluso ser considerado inocente. El abogado Abad probó que no había ninguna estrategia, y que no podía reprochar jurídicamente el hecho de que Romand no se hubiese suicidado. Sin embargo, esta conducta era la que humanamente se cuestionaba.
Las últimas palabras del proceso fueron las de Romand, que leyó, quebrado por la emoción, un pedido de perdón, aunque sabía que eso solo lo tendría después de su muerte. Pidió disculpas a Florence, a sus hijos y sus padres por haber destruido sus vidas y nunca haber dicho la verdad. También por no haber podido soportar la idea de hacerlos sufrir. Juró seguir amándolos de verdad.
Luego de cinco horas de deliberación, Romand fue condenado a cadena perpetua, acompañada de una pena de prisión firme de veinte años, por lo que saldría en 2015, a los sesenta y un años.
Sección 14
El capítulo empieza con una carta de Carrère a Romand, fechada en 1996, en la que le comenta las dificultades de encontrar su propio lugar en la historia, ya que la objetividad era imposible. En gran parte, estos obstáculos se debían a la falta de acceso que Romand tenía sobre sí mismo y, por lo tanto, tampoco podía Carrère conocerlo en profundidad. Así, el autor decidió abandonar el proyecto de escritura de la novela.
Romand le responde, apreciando la sinceridad del autor y le comenta que estaba en plena búsqueda de su verdad. Agrega que si hubiera podido acceder a tiempo a su propio “yo”, y en consecuencia, al “tú” y al “nosotros”, habría podido decir todo lo que había ocultado, sin necesidad de la violencia.
El narrador comenta que el intercambio epistolar se volvió fluido entre ambos en cuanto abandonó este libro. El acusado comenzó a hablarle del presente, de su vida en la cárcel, de las visitas de Marie-France y de otro visitador, Bernard. En la prisión, era un recluso modelo, que pacificaba a los presos más difíciles y se había ganado el respeto de los demás. Romand se ocupaba de la biblioteca y estudiaba japonés. Carrère solo fue a verlo una vez, y la visita le resultó agradable. Romand estaba contento de verlo, hablaron de todo un poco y descubrieron puntos de interés en común.
En la carta siguiente, Jean-Claude le preguntó la marca de su perfume, ya que creía conocerlo porque Florence había sido una apasionada del universo de los perfumes. Carrère se conmovió por esta petición pero, especialmente, porque era la primera vez que Romand escribía el nombre de su mujer.
Sección 15
Dos años más tarde, Carrère le anunció a Romand y a Marie-France que volvería a intentar escribir la novela. A ambos les pareció una buena noticia. El autor llamó a la mujer para recuperar el sumario del juicio, ya que ella lo guardaba en su casa. Vivía en un pueblo cerca de Lyon, en una casa inmensa. La mujer era descendiente de una genealogía de comerciantes de seda y llevaba la vida de una madre de familia burguesa. Al llegar a los cincuenta años, se ofreció para dar su ayuda a las familias de los reclusos antes y después de las visitas. Así, Jean-Claude era uno de sus presos favoritos, al que admiraba por su capacidad de ver lo bueno de la vida. La buena voluntad de Romand también lo llevó a trabar lazos con Bernard, otro visitador que se tomaba el tren para ir a verlo a la prisión. El hombre fue condenado a muerte como miembro de la Resistencia en la Segunda Guerra Mundial y había estado preso en Fresnes, en donde estaba entonces Romand. Bernard, un señor de setenta y cinco años, hablaba de Jean-Claude con afecto y decía que le agradaba verlo. Marie-France lo había invitado a cenar con su mujer y con Carrère. Raph, el esposo de la señora, pensó que también el autor formaba parte del círculo incondicional de Jean-Claude, pero al oír el afecto que sentían por Romand, a Carrère le pareció monstruoso. El autor se sentía incapaz de ver a Romand como víctima de un destino trágico, y se dio cuenta de que la postura de Bernard y Marie-France respondía a las actitudes de un cristiano consecuente. Carrère recordó las palabras de Martine Servandoni, y estaba de acuerdo con que una lucidez dolorosa era mejor que la ilusión de ser un pobre pecador en busca de su perdón.
Bernard y su mujer formaban parte de un movimiento católico llamado los Intercesores, que llevaban adelante una cadena de oración ininterrumpida. Romand participó, escogiendo un horario de madrugada. Bernard le pidió su testimonio al respecto, y lo publicó anónimamente en el boletín del grupo. Así, Romand habló desde la cárcel como condenado a cadena perpetua a raíz de una terrible tragedia familiar. Afirmó que gracias a la presencia de un capellán y de los visitadores, pudo sostener una relación con Dios y con el resto de la humanidad. Expresó el importante lugar que la oración ocupaba en su vida y el rol de los Intercesores en ella, ya que representó una alegría ser parte de esta cadena continua de oración.
De regreso a París luego de esta cena, Carrère definió a Romand como una mezcla de ceguera y cobardía. Descargó el baúl del auto y ordenó las cajas del sumario, aunque decidió que no iba a abrirlas. Si bien Jean-Claude Romand ya no representaba una farsa para los demás, Carrère desconfía del protagonista, ya que es imposible saber si sus actos son producto de su decisión o del mentiroso que seguía viviendo en él.
Análisis
En estos capítulos, los lectores accedemos a los últimos momentos del proceso judicial que finalizó con la condena de Jean-Claude Romand a prisión perpetua. Así, se leen todas las estrategias que desplegó el acusado para alegar su inocencia; “al principio lo negó todo” (p. 139), y sostuvo durante siete horas de interrogatorio una lucha contra cada una de las pruebas, hasta, finalmente, confesar. Este gesto de Romand fue subrayado por la fiscalía como una prueba de la impunidad del protagonista, ya que creía que podía eximirse del castigo. Sin embargo, es posible entenderlo de otra manera: luego de dieciocho años de mentiras, esta ficción era la única forma que Romand conocía de vivir. Aferrarse a ella era, en parte, seguir sujetado a la ilusión del trabajo prestigioso, la familia feliz, una existencia distinguida y reconocida por los otros miembros de su comunidad. En este sentido, las excusas del protagonista fueron, esencialmente, para seguir sosteniendo alguna faceta visible a los demás en la que Romand no fuera un monstruo capaz de asesinar hasta a sus propios hijos.
En este punto, la novela expone un problema crucial a la hora de trabajar con el personaje del acusado: ¿qué posibilidad de redención tiene Romand? Si a lo largo de toda la narrativa el autor intenta salir de la discusión sobre la monstruosidad de su protagonista, otros personajes destacan el carácter inhumano del acusado. Es pertinente el diálogo que Carrère tiene con la periodista Martine Servandoni. Para la mujer, la escritura de El adversario representa un halago a la figura de Romand, ya que permite que se hable de él, “aparece en la tele, van a escribir su biografía y su historial de canonización va por buen camino. Es lo que yo llamo triunfar por todo lo alto. Un itinerario impecable” (p. 154). Estas palabras de Servandoni permiten una doble lectura. Por un lado, la mujer interpreta que la megalomanía de Romand, un hombre capaz de mantener una figura de éxito y distinción durante dieciocho años, continúa latente y se realiza ahora por otros medios. Servandoni pone de manifiesto una posible interpretación de las peripecias del acusado; para ella, él interpreta ahora un nuevo papel: “el de gran pecador que expía sus culpas rezando rosarios” (p. 154). Esta mirada revela que no hay posibilidad real de aprendizaje para Romand, ya que no puede salir de la representación, de la actuación frente a una audiencia que aplaude sus actos. Para Servandoni, la impostura le impide hundirse en sus raíces y rastrear qué es lo que está realmente mal en la vida de Romand. Una vez más, el discurso religioso reaparece en la novela; en este caso, para legitimar una nueva existencia del protagonista, que reemplaza al rol que sostuvo durante dieciocho años.
La otra forma de leer el testimonio de Servandoni muestra las estrategias discursivas que sostiene Carrère a la hora de escribir su novela. En este punto, el autor es lo suficientemente hábil como para incorporar en su narrativa la crítica que le hace la mujer sobre el libro; de esa manera, los lectores podemos reflexionar sobre si las palabras de Servandoni nos parecen atinadas o no. La incorporación de esta voz disidente muestra que el rol del escritor es también incorporar otras miradas sobre su tarea; de alguna manera, Carrère no niega que El adversario sea, finalmente, una forma más de alimentar el ego descontrolado de Romand y su necesidad de ser alguien trascendente aunque sea por causas absolutamente repudiables.
Estas palabras de Servandoni manifiestan también una forma de ver al protagonista un poco cruel; si todo es una representación actoral, en Romand no hay lugar para la verdad y, por lo tanto, tampoco posibilidad alguna de arrepentimiento ni aceptación real del dolor causado. Esta mirada un poco desprendida se subraya también en las cartas que Jean-Claude le envía a Luc Ladmiral; en ellas, el acusado se explaya sobre “el sufrimiento de haber perdido a toda mi familia y a todos mis amigos” (p. 141) y le pide a su antiguo amigo que, si se encontraba a la familia de Florence “pedidles perdón de mi parte” (p. 141). En las palabras de Romand, el centro está puesto en su padecimiento; haber escogido palabras como “perder” a la familia invisibiliza la verdadera causa de esta pérdida y le da un carácter circunstancial o casi accidental a la tragedia. De alguna manera, Romand borra su responsabilidad en los hechos cuando elige representarlos como ajenos a él y se sitúa en el centro de la narración cuando decide enfocarse en el sufrimiento que le fue causado a él. No es extraño que la familia de Florence lea en estas palabras una actitud cínica y perversa por parte del asesino, que se resguarda en su pedido de perdón como una forma de excusarse por los padecimientos causados. “«¿Qué se piensa? ¿Que el perdón se puede transmitir así?»” (p.142) dice el hermano de Florence, y pone en primer plano la necesidad de una toma de conciencia real por parte del acusado, en la que el perdón no es algo banal ni superficial que se resuelve con una línea por escrito.
En relación con la distinción entre mentira y verdad en este nuevo Romand, el rol que cumplen las pericias psiquiátricas es fundamental para complejizar los límites entre la ficción y la realidad. Al principio del proceso judicial, el acusado sostiene aún el personaje del doctor Romand, “al hablar de su mujer y sus hijos sin ninguna emoción especial” (p. 140) y parece preocupado en que los somníferos que le habían dado “podrían provocarle una adicción” (p. 140). Es paradójico que una persona que había intentado suicidarse días atrás se manifieste intranquilo por los potenciales efectos negativos que pueden darle los medicamentos suministrados. De alguna manera, este comentario descoloca a los profesionales pero también a los lectores, que confirmamos que la voluntad de Romand de quitarse la vida falló de manera deliberada. Esta mirada es sostenida por el fiscal, que argumenta que el acusado sostuvo un plan diabólico de asesinar a todo su círculo íntimo y garantizar su supervivencia y también su inocencia. Sin embargo, después de haber leído toda la novela, se sostiene que las motivaciones del acusado poco tienen que ver con una estrategia calculada y más con una vida caótica y desorganizada, que frente a la menor sospecha se desmoronó trágicamente.
Esta imposibilidad de creer en Romand y, especialmente, de no saber el origen de sus motivaciones generó que Carrère suspendiera durante dos años la escritura de la novela. Tal como le dice el autor al asesino: “esa falta de acceso a usted mismo, ese blanco que no ha cesado de aumentar en lugar de aquel que, en usted, debe decir «yo»” (p. 160). En la novela, la mentira es un discurso sostenido que no encubre nada; la verdadera tragedia de Romand es la ausencia de algo verdadero, la incapacidad de poder afirmarse en un “yo” genuino. De alguna manera, la lectura de Servandoni es acertada: haber migrado del doctor Romand al asesino Romand le impide al protagonista saber quién es el verdadero Romand. Esta incapacidad se transmite indefectiblemente a la labor de Carrère, ya que el escritor no puede reconstruir un personaje que no existe.
Si bien el autor abandona momentáneamente el proyecto de El adversario, sostiene el vínculo con Romand en la cárcel y llega a visitarlo. Así, se permite acceder a este nuevo personaje: el acusado es ahora el asesino en busca del perdón. Para Romand, la religión le ofrece la posibilidad de pensar en una dimensión en donde finalmente sería perdonado y comprendido. Con esa esperanza, Romand establece lazos con el capellán y los visitadores de la cárcel. La relación entre el preso y los personajes de Bernard y Marie-France es compleja; por una parte, ellos le ofrecen con su presencia la posibilidad de escucharlo “maravillosamente y hablar sencillamente sin juzgar” (p. 170), algo fundamental para un criminal responsable de haber asesinado a toda su familia. Sin embargo, el vínculo es recíproco; el propio Romand les devuelve también el gesto al comportarse como un preso modelo y representar que, en palabras de Bernard, todo “acaba por encontrar su sentido para quien ama a Dios” (p. 168). Esta frase puede resultar un poco perversa, ya que las mentiras y el drama ejecutado por Romand se conciben como un camino para que el protagonista encuentre el sentido de su vida en la religión. De alguna manera, la tragedia de la familia forma parte de un destino inevitable, que debía ocurrir para que el protagonista pudiera hallar a Dios.
Tanto Bernard como Marie-France ven en Jean-Claude un triunfo de la capacidad que Dios tiene en el ser humano: antes asesino, ahora es un pecador arrepentido que ve la Gracia en su propia vida. En este sentido, el triunfo de la palabra divina es también el triunfo de la tarea de los visitadores; esto explica el cariño benevolente que ambos tienen hacia Romand. Él es, de alguna manera, el símbolo de que su tarea tiene sentido y es eficaz.
Cuando Carrère cena con los visitadores, el afecto que sienten por el preso le parece “tan sencillo, tan natural, admirable y a la vez casi monstruoso” (p. 168). Es significativa la elección del adjetivo “monstruoso”, ya que a lo largo de toda la novela el narrador intentó desmontar esta percepción que la prensa tenía de Romand para ahondar en las circunstancias extraordinarias que lo condujeron a su fatal desenlace. Sin embargo, no tiene reparos en calificar de esta manera la preocupación que sienten Bernard y Marie-France por él; es monstruoso porque le es ajeno. No solo no lo siente, sino que tampoco desea hacerlo; de alguna manera, ser incondicional a Jean-Claude es disponerse a creer en su palabra sin demasiados miramientos y concebir su final como una fatalidad de la que él no tiene responsabilidad alguna.
En este sentido, el rol del escritor es, ante la duda, sospechar. En el caso de un personaje como Romand, cuya existencia estuvo marcada permanentemente por la impostura, la desconfianza se agudiza aún más. El desenlace de la novela colabora con esta lectura. “De que Jean-Claude Romand no representa una farsa para los demás, de eso estoy seguro; pero el mentiroso que hay en él, ¿no la representa para sí mismo?” (p. 172) afirma Carrère; para el autor, es imposible distinguir si los actos de Romand no son motivados por el mentiroso que vive en él. Para Carrère, el protagonista no sabe si sus acciones son producto de decisiones deliberadas y conscientes o llevadas adelante por el farsante que vive en él. De alguna manera, Romand carece de uno de los principios más elementales del ser humano: la posibilidad de elegir libremente, sin condicionamientos, su vida y su destino. En oposición a su protagonista, Carrère tiene la facultad de decidir cómo contar la historia; la novela concluye con la frase “pensé que escribir esta historia solo podía ser un crimen o una plegaria” (p. 172). Este final exhibe que El adversario puede entenderse de dos maneras: como el relato minucioso y objetivo de un crimen llevado adelante por un asesino o como un rezo por el alma de Romand y su deseo de final redención. Si bien el autor utiliza la disyunción “o”, es posible pensar que la novela se hace eco de ambas formas de contar la historia. Romand es un asesino perverso, manipulador y también una persona que sostuvo una impostura permanente, arrojado a vivir una existencia vacía durante años, hasta llegar a ser “el juguete infortunado de fuerzas demoníacas” (p.33).