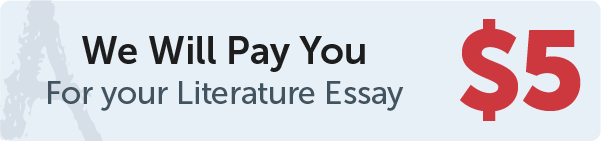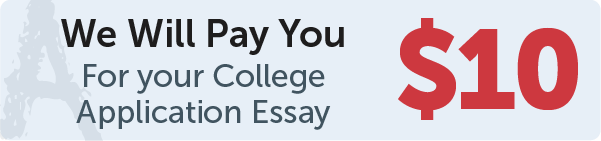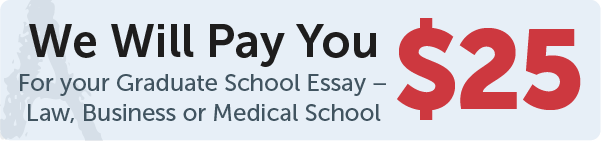La geografía del sur de México
La geografía campestre del sur de México, donde se enclava Ixtepec, se hace presente en varios fragmentos de Los recuerdos del porvenir. El propio narrador comienza a contar su historia enmarcándola en su geografía: "Desde esta altura me contemplo: grande, tendido en un valle seco. Me rodean unas montañas espinosas y unas llanuras amarillas pobladas de coyotes" (Primera parte, Cap. I).
Las descripciones del territorio están muy presentes, con muchas caracterizaciones de espacios de llanura y sierra, marcados por el clima árido y la presencia de ciertos elementos típicos, como la piedra, las plantas y los animales. Esto puede verse en las siguientes citas: "En sus viajes de regreso a Ixtepec, al cruzar la sierra seca y árida, las piedras crecían bajo los cascos de su caballo y las montañas enormes le cerraban el paso. Cabalgaba callado. Sentía que solo la voluntad lograría abrirle un camino en aquel laberinto de piedra" (Primera parte, Cap. IV); "Él parecía ignorar la frase que iba de boca en boca y salía tranquilamente a campo abierto, en donde el sol pega fuerte, la tierra está erizada de espinas y las víboras duermen entre las piedras" (Primera parte, Cap. VIII); "Nadie se preocupaba de mirar al sol que caía envuelto en llamaradas naranjas detrás de los montes azules. Se hablaba del calor como de una maldición y se olvidaba que la belleza del aire incendiado proyectaba los rostros y los árboles humeantes en un espejo purísimo y profundo" (Primera parte, Cap. XI).
Las imágenes del territorio del sur de México no solo cumplen la función de describir el lugar donde se desarrolla la acción, sino que además suscitan un gran número de metáforas asociadas a los elementos que caracterizan a esa geografía.
El pueblo
El pueblo es el escenario principal de prácticamente toda la novela. Sumado a que es el propio Ixtepec el que se narra, abundan las imágenes de sus calles, sus casas, sus lugares públicos e instituciones, sus eventos, sus habitantes y su geografía en general. Desde el comienzo, el pueblo cuenta detalles sobre su aspecto:
Mis calles principales convergen a una plaza sembrada de tamarindos. Una de ellas se alarga y desciende hasta perderse en la salida de Cocula; lejos del centro su empedrado se hace escaso; a medida que la calle se hunde, las casas crecen a sus costados sobre terraplenes de dos y tres metros de alto (Primera parte, Cap. I).
También describe, con imágenes visuales, auditivas y olfativas, su actividad cotidiana:
Los sábados el atrio de la iglesia, sembrado de almendros, se llena de compradores y mercaderes. Brillan al sol los refrescos pintados, las cintas de colores, las cuentas de oro y las telas rosas y azules. El aire se impregna de vapores de fritangas, de sacos de carbón oloroso todavía a madera, de bocas babeando alcohol y de majadas de burros. Por las noches estallan los cohetes y las riñas: relucen los machetes junto a las pilas de maíz y los mecheros de petróleo. Los lunes, muy de mañana, se retiran los ruidosos invasores dejándome algunos muertos que el Ayuntamiento recoge (Primera parte, Cap. I).
Las descripciones pormenorizadas de escenas de la vida diaria construyen, en su conjunto, la imagen arquetípica de un pueblo rural. Así lo muestra también la siguiente cita:
Los vecinos dormían la siesta en sus hamacas y esperaban a que el calor bajara. Los jardines y la plaza estallaban en un polvillo inmóvil que volvía el aire irrespirable. Los perros, echados a la sombra de los almendros del atrio, apenas entreabrían los ojos, las cocinas se apagaban y no volvían a encenderse hasta las seis de la tarde (Primera parte, Cap. XIII).
Las flores
La imagen de las flores recorre muchas de las páginas del libro. Las flores, en su mayoría señaladas por su especie, aparecen una y otra vez enmarcando escenas de personajes que dialogan en jardines, que reflexionan en soledad o que se sumergen en sus memorias.
Por ejemplo, la buganvilia constituye una marca de identidad para algunos de los hogares de Ixtepec, como lo muestra este recuerdo sobre la infancia de Martín Moncada:
Lo sorprendía mucho más la presencia de una buganvilia en el patio de su casa que el oír que existían unos países cubiertos por la nieve. Él recordaba la nieve como una forma del silencio. Sentado al pie de la buganvilia se sentía poseído por un misterio blanco, tan cierto para sus ojos oscuros como el cielo de su casa (Primera parte, Cap. III).
De igual modo sucede en esta escena en casa de Dorotea, donde esa especie de flores reaparece, ahora junto a las magnolias:
La amistad de la vieja con los Moncada duró siempre. Los niños le limpiaban el jardín, le bajaban los panales de abeja y le cortaban las guías de las buganvilias y las flores de las magnolias, pues Dorotea, cuando el dinero se acabó, sustituyó el oro por las flores y se dedicó a tejer guirnaldas para engalanar los altares (Primera parte, Cap. II).
No son solo las flores en sí, sino también sus colores y aromas los que se reiteran en las descripciones del narrador. Su imagen no se reproduce solo desde lo visual, sino también a partir de otros sentidos, principalmente el olfato:
Una raya naranja finísima se levantó del horizonte oscuro, las flores que se abren en la noche se cerraron y sus perfumes quedaron en el aire unos instantes antes de desaparecer. El jardín empezó a nacer azul de entre sus sombras moradas (Segunda parte, Cap. XIII).
Otro ejemplo: "El calor de la tarde acumulado en los rincones se reflejó en el espejo de la cómoda. En un vaso los jacintos se ahogaban en su perfume, del jardín llegaban aromas pesados y de la calle un polvillo seco" (Primera parte, Cap. VII).
La imagen de las flores acompaña además la ambientación que Garro busca darle a la historia. El comportamiento de las plantas se condice con el clima y las condiciones geográficas del lugar: "El jardín, que en la noche era luminoso y negro, cubierto de hojas misteriosas y de flores adivinadas por la intensidad de su perfume, durante el día se infestaba de olores y presencias amenazantes para la nariz del extranjero" (Primera parte, Cap. VII).
Imaginería religiosa
La imaginería vinculada a la religión se hace muy presente en la novela. Son recurrentes los fragmentos en que el narrador hace referencia a ciertos íconos del catolicismo, que ayudan a producir una idea mejor del contexto histórico y el vínculo especial que los personajes tienen con esas imágenes religiosas:
Cuando llegaban las fiestas, Dorotea y doña Matilde se encargaban de vestir las imágenes. Las dos mujeres encerradas en la iglesia cumplían su cometido con reverencia. Don Roque, el sacristán, después de bajar a los
santos se alejaba respetuoso y las dejaba solas. —¡Queremos ver a la Virgen desnuda! —gritaban Isabel y sus hermanos al entrar a la iglesia corriendo y por sorpresa (Primera parte, Cap. II).
Las imágenes religiosas no se concentran solo en el espacio de la iglesia, sino que acompañan la vida cotidiana de los personajes: "La única habitación que ocupaba Dorotea tenía las paredes tapizadas de abanicos que habían pertenecido a su madre. Había también imágenes santas y un olor a pabilo y a cera quemada" (Primera parte, Cap. II).
Incluso, hay momentos en que la imaginería religiosa combina lo católico con lo pagano: "Conchita oyó el reproche de su madre y silenciosamente colocó debajo de la cama de doña Elvira la bandeja con agua para ahuyentar al espíritu del 'Malo'; luego puso la Magnífica y el rosario entre las fundas de las almohadas." (Primera parte, Cap. IV).
En particular, la imaginería de la religión católica se vuelve aún más importante en la segunda parte del libro, cuando el conflicto por los cultos religiosos adquiere centralidad. Dice el narrador, por ejemplo:
Así fue como vi arder a la Virgen y vi también su manto convertido en una larga llamarada azul. Cuando esto sucedía, los militares entraban al curato y volvían cargados de papeles que arrojaban a la hoguera sin ningún sobresalto. En la plaza quedó un montón de cenizas que se dispersó poco a poco (Segunda parte, Cap. II).
Así como la persecución que comienza en esta segunda parte del libro se muestra a través de este tipo de imágenes de figuras católicas destruidas (la Virgen prendida fuego, el atrio en cenizas, las flores de los santos machacadas, etc.) la imagen de Cristo pasa a convertirse en señal de la resistencia: "Y mientras esperábamos, aparecieron los primeros carteles pegados en las puertas de las casas y del curato. En los carteles estaba el Paño de la Verónica con el Rostro de Cristo y una misteriosa leyenda: «¡Viva Cristo Rey!»" (Segunda parte, Cap. II).