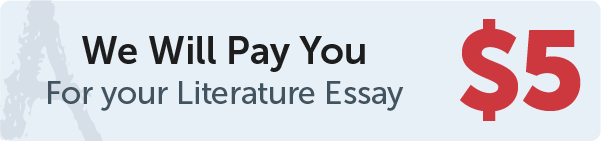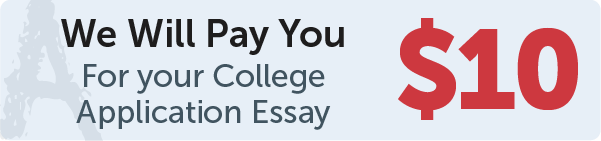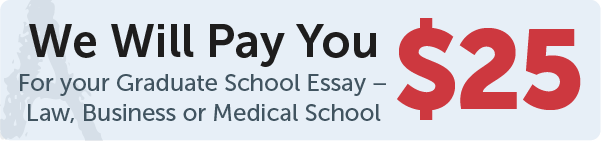Resumen
Stephen se impone a sí mismo un régimen de disciplina religiosa que transforma su vida. Reza todas las mañanas ante alguna imagen o misterio para estimular su “piedad resoluta” (p.176). Se siente entusiasmado, pero la sensación victoriosa de haber hallado el camino se ve opacada por la incertidumbre de si sus rezos son suficientes para contrarrestar todos sus pecados. Lleva las cuentas de su rosario en los bolsillos del pantalón para poder tocarlas y rezar mientras camina, y divide cada rosario en tres partes dedicadas a las tres virtudes teologales.
Poco a poco, Stephen llega a aceptar el hecho de que Dios lo ama, y empieza a ver el mundo que lo rodea como una expresión del amor divino. Evita el contacto visual con las mujeres, y, aun inclinándose hacia la penitencia, se mortifica con pequeños castigos autoimpuestos en su vida cotidiana: respira adrede los olores más desagradables que encuentra a su paso para disciplinar su sentido del olfato, y nunca cambia conscientemente de postura en la cama, sino que se obliga a sí mismo a permanecer en la incomodidad. A pesar de sus intentos de autodisciplina y mortificación, Stephen se siente muchas veces tentado por el pecado y molesto por repentinos ataques de impaciencia hacia quienes lo rodean. Se consuela al decirse a sí mismo que las intensas tentaciones demuestran que su fortaleza resiste los embates del diablo. Una y otra vez, se pregunta si ha corregido el rumbo de su vida.
Las vacaciones llegan a su fin, y Stephen está de vuelta en el colegio jesuita. El director de la institución lo convoca a una reunión algo intrigante. Stephen acude, y escucha largo y tendido la digresión del sacerdote sobre si debe o no eliminarse la túnica sacerdotal capuchina. El director, entre risas, se refiere a la túnica como "jupe", que significa "falda" en francés. Stephen se siente incómodo. La referencia a la "jupe" le hace pensar, repentina e involuntariamente, en ropa interior femenina. Se pregunta por qué el director menciona las faldas y se le ocurre que puede estar probando la respuesta de Stephen ante esta palabra. Acto seguido, el director le pregunta si alguna vez sintió que tenía vocación de sacerdote, y lo insta a considerar una vida consagrada a Dios. Agrega, para insistir, que el sacerdocio es el mayor honor que se concede a un hombre.
Al principio, a Stephen le intriga la idea de la vida sacerdotal, y se imagina a sí mismo en el papel del padre silencioso y serio que cumple con sus obligaciones y es admirado y respetado. Sin embargo, al proyectar la vida anodina que le espera en la iglesia, lo asalta un profundo desasosiego en su interior. Antes de entrar a su casa, comprende que su destino es aprender, no en el refugio de la iglesia, sino "entre las asechanzas del mundo" (p.192). Las acechanzas del mundo no son otra cosa que el camino del pecado.
Al abrir la puerta de casa, se encuentra con un gran desorden. Pregunta a sus hermanos por los padres, y se entera de que el señor Dedalus y su esposa están buscando una casa nueva porque están a punto de ser desalojados de la actual. Los hermanos más pequeños cantan, y Stephen reflexiona sobre lo cansados que parecen, incluso antes de haber comenzado el viaje de la vida.
Stephen espera impaciente a que su padre y su tutor regresen con noticias sobre su admisión en la universidad. La Sra. Dedalus se muestra reacia a la idea del estudio universitario, pero Stephen siente que le espera un gran destino allí. Sale de casa y emprende una caminata contemplativa por la costa. Se cruza con unos compañeros del colegio jesuita. “¡Aquí viene el Dedalus!” (p.199), le gritan, y también “¡Boûs Stephanoúmenos! ¡Boûs Stephanefóros”! (Ibid.), que significa “toro coronífero o coronado”. Stephen piensa en su propio nombre, recita para sí fragmentos de poesía y contempla la luz sobre el agua. Reflexiona sobre Dédalo, y evoca el mito de aquel escultor, arquitecto e inventor griego, portador muchas veces del epíteto de “fabuloso artífice”. Stephen Dedalus se siente el fabuloso artífice coronado: “Ahora, como nunca antes, su extraño nombre le parecía profético” (p.200).
En ese momento, ve a una hermosa muchacha vadeando el agua con las faldas muy levantadas. La muchacha y él se miran durante un instante. Stephen la percibe como un ángel de juventud y belleza, y siente que se desmaya por dentro en “un estallido de gozo profano” (p.203). Al anochecer, sube a una colina y, entre dormido, observa la luna.
Análisis
Stephen “no podía seguir descreyendo en la realidad del amor, ya que Dios Mismo había amado el alma individual de él con amor divino desde toda la eternidad” (p.179), dice el narrador al comienzo de este capítulo. El joven pierde, con el correr del tiempo, el temor que lo había caracterizado en el capítulo anterior. Su alma ya no se encuentra atormentada, puesto que encontró el camino hacia la redención. Sin embargo, al final del capítulo, nuevamente su espiritualidad da un vuelco.
Cabe detenerse primero en los resabios del joven poeta que permanecieron en Stephen durante estos años de penitencia, a pesar de haberse consagrado a Dios y haber reprimido su sed de mundo. En primer lugar, la palabra poética no lo abandona en esta etapa de su formación, y se encuentra más depurada y trabajada, inclusive, que en el anterior. Ya podemos decir que, con el ingreso paulatino de Stephen en la adultez, también el lenguaje poético de la novela va sofisticándose y puliéndose en un estilo definido, propenso a las metáforas y yuxtaposiciones, que los críticos vinculan estrechamente con el estilo de la obra maestra de Joyce, el Ulises. “¡Vivir, errar, caer, triunfar, recrear la vida a partir de la vida!” (p.203) dirá el joven Stephen ante la imagen de la muchacha en el mar al final del capítulo. Resulta llamativo el hecho de que la imaginación de este Stephen penitente no cambia ni se mitiga, sino que desborda aún más que antes, se amplifica.
Además, por momentos, el vínculo entre su imaginación y su voluntad de redención es casi cómico: Stephen comienza a provocarse incomodidades y displacer a sí mismo como formas de autoflagelo. Con el fin de mortificar el sentido de la vista, adopta como regla caminar por la calle con los ojos bajos. Sus ojos evitan todo encuentro con ojos de mujer. Hasta ahí, resulta comprensible el autocontrol extremo. Sin embargo, dice el narrador:
Mortificarse el olfato era más difícil en tanto no descubría en sí mismo ninguna repugnancia instintiva por los malos olores ya fueran los olores del mundo exterior, como los del estiércol o el alquitrán, o los olores de su propia persona entre los que había hecho muchos curiosos experimentos y comparaciones. Al final descubrió que el único olor contra el que se revelaba su sentido del olfato era cierto hedor a pescado rancio como el de la orina vieja; y siempre que le era posible se sometía a ese olor desagradable (p.180).
Por más que la atención parece querer ser llevada hacia la incomodidad del castigo, el lector no puede cuanto menos advertir ante todo que Stephen ha hecho experimentos y comparaciones con sus propios olores y fluidos, o que no siente repugnancia alguna por el estiércol. Más adelante, dice:
Fue en la mortificación del tacto que puso la ingeniosidad inventiva más aplicada. Nunca cambiaba conscientemente de posición en la cama, se sentaba en las posturas más incómodas, soportaba con paciencia todo dolor o picazón, se mantenía lejos del fuego, permanecía de rodillas toda la misa excepto en los evangelios, se dejaba parte del cuello y la cara sin secar de modo que el aire se los aguijoneara y, siempre que no estaba diciendo el rosario, llevaba los brazos tiesos a los costados como un corredor y nunca con las manos en los bolsillos o aferradas por detrás (p.180).
Llegado este punto, estas mortificaciones parecen ser más que una penitencia autoimpuesta. Se asemejan, como el hecho de haber en otro momento experimentado con los propios aromas y fluidos, una forma más de explorar la vida, el propio cuerpo y el abanico de sensaciones que este habilita, aun en el marco de las privaciones del retiro del mundo.
El autoflagelo no le cuesta tanto a Stephen como el esfuerzo que le merece sentirse parte de su entorno social. Como vimos, el aislamiento del artista y el sentido de pertenencia, o, más bien, la carencia de este sentimiento, es uno de los temas fundamentales sobre los que gira la obra y, también, el espíritu de Stephen:
Fusionar su vida en la corriente común de las otras vidas era más duro para él que cualquier ayuno o rezo y fue el constante fracaso en lograrlo a su propia satisfacción lo que causó por último en su alma una sensación de sequedad espiritual junto con un crecimiento de las dudas y los escrúpulos (p.181).
Además de su habilidad con la palabra, su manera de modelar la plasticidad del lenguaje poético aún en la penitencia, tenemos entonces también una sensación de soledad y aislamiento que prevalece. El artista romántico en esta etapa de su maduración parece estar adormecido e intentando plegarse a las normas sociales y la moral religiosa. Sin embargo, este capítulo tiene como fin reafirmar que Stephen no puede ser otra cosa que artista, que su vocación (otro de los grandes temas) es implacable y que busca consolidarse a pesar de los intentos por reprimirla. Esta pervivencia de la percepción artística y de la sensación de singularidad de Stephen son el terreno fértil para que brote el momento de revelación de sus próximos movimientos a seguir.
El director, en la reunión, habla de la típica falda sacerdotal capuchina, y utiliza una palabra que, como “falda”, remite a las prendas de mujer también, “puja”. Stephen reacciona a esta palabra de un modo involuntario: “Los nombres de prendas de vestir que usaban las mujeres o de ciertos materiales suaves y delicados empleados para hacerlas le traían siempre a la mente un perfume delicado y pecaminoso” (p.185). En medio de la conversación, piensa sin quererlo en mujeres, en la “frágil textura de medias de mujer” (p.185). En lugar de sentir culpa, todo esto le merece una reflexión a Stephen, que tiene que ver con una crítica a la moral religiosa, otro de los grandes ejes de la literatura de Joyce.
Stephen sabe que el cura no debe hablar de faldas a la ligera, “durante todos esos años nunca le había oído a ninguno de sus maestros una palabra frívola” (p.185). De este modo, siempre Stephen, desde niño, se había sentido en falta. Dice el narrador:
La presencia de ellos lo había hecho inseguro de sí mismo cuando era un pendejito en Clongowes y lo había hecho sentir inseguro de sí mismo también mientras había mantenido su posición equívoca en Belvedere. Una constante sensación de eso había permanecido en él hasta el último año de la vida escolar (pp.185-186).
Podemos aclarar que, a la sensación de inseguridad, se suma también la experiencia de tormento vivida durante el retiro de San Javier y los discursos del Padre Arnall, relatada en el capítulo anterior. La moral religiosa no representa para el joven una arena donde debatir la conducta, sino un corset rígido del cual resulta imposible salirse. O, mejor dicho, el riesgo de salirse implica el fuego eterno, el hedor de la podredumbre del infierno y las torturas eternas.
El lector puede desprender del acontecer de las últimas páginas que la vocación religiosa de Stephen no es tal, sino más bien el temor de un joven que, por una breve temporada, ha tenido experiencias y pensamientos por fuera de los marcos permitidos, y ha ido contra algunos preceptos aprendidos en la iglesia. Ante los tormentos de las figuras de autoridad como Arnall, en una crisis de terror absoluto, toma la decisión de someter su voluntad a la voluntad de Dios. Luego de este tiempo como penitente, ante el ofrecimiento del cura de volcarse a la carrera sacerdotal, su verdadera vocación vuelve a aflorar:
Escuchaba en silencio reverente el llamamiento del cura y a través de las palabras oía aún más distintamente una voz que le pedía que se aproximara, que le ofrecía un saber secreto y un poder secreto (...). Sabría cosas oscuras, ocultas para otros, para los concebidos y nacidos como hijos de la cólera. Sabría los pecados, los anhelos pecaminosos y los pensamientos pecaminosos y los actos pecaminosos, de otras personas, oyendo los murmurados a su oído en el confesionario bajo la vergüenza de una capilla oscura por los labios de mujeres y de chicas; pero misteriosamente inmunizada en su ordenación por la imposición de manos, su alma pasaría de nuevo incontaminada a la blanca paz del altar (p.188).
¿Qué pasa, en este caso, con el apetito de mundo de Stephen? La represión lo hace ver que, de seguir el camino de la Orden, este mundo llegará a él solamente a través del relato de los arrepentidos en el confesionario. Habrá, para siempre, un muro entre él y el mundo por explorar.
“Tienes que estar muy seguro, Stephen, de que tienes vocación porque sería terrible si después descubrieras que no tenías. Una vez sacerdote siempre sacerdote, recuérdalo” (p.190), le dice el director. Esta parece ser la sentencia final para que Stephen tome el camino diametralmente opuesto al que se le está abriendo en la oficina del cura. Nuevamente, camino a casa, se hace presente la epifanía, este motivo fundamental de la literatura de Joyce. Stephen reafirma su vocación, la cual se le presenta con toda la fuerza de una revelación:
Su destino iba a ser elusivo del orden social o el religioso. La sabiduría del llamamiento del cura no lo había tocado en lo más vivo. Él estaba destinado a aprender su propia sabiduría aparte de los otros o aprender la sabiduría de los otros errando entre las acechanzas del mundo (p.192).