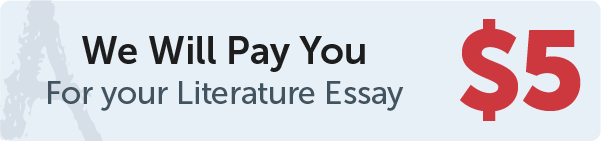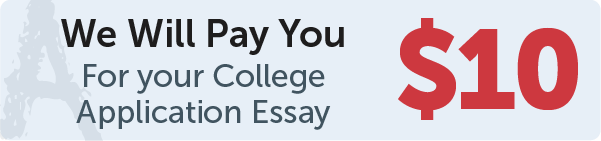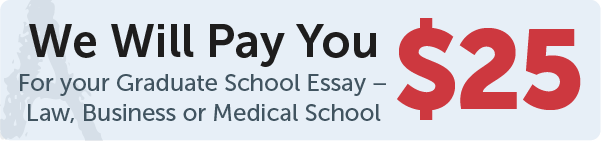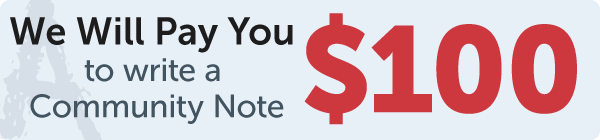Resumen
Leticia ocupa el lugar de líder y por eso siempre es la primera en iniciar el juego. La narradora no se sorprende de que las cosas se den de este modo, ya que Leticia siempre obtiene privilegios. Aun así, no puede evitar destacar que la apariencia de la niña no condice con el rol que ocupa, puesto que su cuerpo flaco y parcialmente paralizado no tiene el porte de una soberana.
El juego comienza con un sorteo que determina a quién le toca hacer la representación. Estas son de dos tipos: estatuas o actitudes. Las actitudes implican la expresión de gestos y emociones (como el rencor, los celos, la caridad o el miedo), mientras que las estatuas son de temática libre y cuentan con el agregado de los ornamentos. El juego culmina con un momento de exhibición en el que la elegida se para al sol en el horario en el que pasa el tren para que los pasajeros puedan verla.
Un día, cae del tren un papelito con un mensaje para ellas, firmado por Ariel B. El papel dice que las estatuas que hacen son muy lindas, y les indica la ventanilla desde la cual las ve. Esto despierta todo tipo de emociones en las tres niñas. Al otro día, Leticia sale sorteada y la narradora siente un gran alivio, porque considera que ella es la mejor a la hora de hacer estatuas, y que la quietud le ayuda a disimular la parálisis. Mientras Leticia representa una “Venus del Nilo”, la narradora y Holanda llegan a verse y saludarse con Ariel B. Al otro día, la narradora sale sorteada y, durante su representación, Ariel B les arroja un papelito en el que dice que las tres le gustan mucho.
Días después, Ariel les comunica que la más linda de ellas es la más haragana. Las tres comprenden que se refiere a Leticia, lo que genera celos y rabia en Holanda y la narradora. Durante la noche, Leticia se muestra particularmente alegre, lo que genera más molestia en las otras niñas, que se sienten opacadas por ella y comienzan a pensar que Leticia abusa de su condición física y de las consideraciones que le tienen.
A la mañana siguiente los enojos quedan olvidados porque Leticia se despierta adolorida y deben ayudarla a ponerse la ropa. Si bien le recomiendan que se quede descansando en la casa, al mediodía Leticia finge estar recuperada para poder salir a jugar. Durante el juego, la narradora gana el sorteo pero opta por dejarle su lugar a Leticia, quien decide hacer la estatua de una princesa china. Durante la representación, la narradora observa cómo Ariel queda obnubilado por la pose de Leticia.
Análisis
Muchos críticos señalan la naturaleza mimética del juego como un procedimiento mediante el cual las niñas exploran las conductas y las formas de ser de los adultos. Desde esta perspectiva, el juego de la infancia es contemplado como una preparación -por medio de la repetición en espejo- para la vida adulta:
El juego marcaba dos formas: estatuas y actitudes. Las actitudes no requerían ornamentos pero sí mucha expresividad, para la envidia mostrar los dientes, crispar las manos y arreglárselas de modo de tener un aire amarillo. Para la caridad el ideal era un rostro angélico, con los ojos vueltos al cielo, mientras las manos ofrecían algo -un trapo, una pelota, una rama de sauce- a un pobre huerfanito invisible. La vergüenza y el miedo eran fáciles de hacer; el rencor y los celos exigían estudios más detenidos (p. 536).
Sin embargo, como veremos más adelante, el juego de las estatuas no es tan solo una práctica mimética, sino que sus sentidos son mucho más complejos y profundos. Las actitudes o estatuas se representan de frente al terraplén para que los viajeros que pasan con el tren pueden observarlas:
El juego marcaba que la elegida debía colocarse al pie del talud, saliendo de la sombra de los sauces, y esperar el tren de las dos y ocho que venía del Tigre. A esa altura de Palermo los trenes pasan bastante rápido, y no nos daba vergüenza hacer la estatua o la actitud. Casi no veíamos a la gente de las ventanillas, pero con el tiempo llegamos a tener práctica y sabíamos que algunos pasajeros esperaban vernos (p. 537).
Así como muchos otros relatos de Cortázar, “Final del juego” es un relato sobre la mirada. Lo que las niñas observan les devuelve la mirada: desde el tren, los pasajeros contemplan las estatuas. Sin embargo, el campo visual es asimétrico y está tensionado por el movimiento y la fijeza: mientras una de ellas se expone, las otras niñas pueden contemplar, por unos segundos, el mundo masculino del trabajo (todos los personajes que se mencionan en el tren son hombres); a la inversa, desde el tren, los hombres observan el mundo lúdico que las niñas exponen de forma estática. Ese encuentro de miradas es también un encuentro entre dos velocidades o dos ritmos que marcan la vida: la quietud propia de la casa, de la hora de la siesta, característica de una niñez rutinaria, por un lado, y la velocidad de la vida adulta (y también adolescente), el ritmo frenético del mundo del trabajo y la productividad. En ese encuentro de velocidades y miradas, las niñas se asoman, desde el juego, a la vida adulta que se les viene encima y para la que, en cierto aspecto, se están preparando.
Al explicar el juego, la narradora vuelve sobre la singularidad de Leticia, quien claramente posee cualidades que la diferencian de sus compañeras de juego: “La primera en iniciar el juego era Leticia, la más feliz de las tres y la más privilegiada. Leticia no tenía que secar los platos ni hacer las camas, podía pasarse el día leyendo o pegando figuritas, y de noche la dejaban quedarse hasta más tarde si lo pedía, aparte de la pieza solamente para ella, el caldo de hueso y toda clase de ventajas” (p. 535). En un principio, la narradora se explaya sobre los privilegios de Leticia, en lo que parecería ser un arranque de celos. Leticia goza de un trato deferencial: no tiene que preocuparse por las tareas de la casa y toda la familia está pendiente de sus deseos o necesidades. Sin embargo, la narradora presenta un discurso ambiguo que se mueve entre los celos y la compasión, y que evidencia los sentimientos encontrados que le genera su hermana o prima. Al parecer, tanto Holanda como la narradora dejan que Leticia ocupe el rol protagónico en la dinámica familiar, aunque lo hacen como una forma de compensar los problemas que la limitan:
Lástima que no tenía aspecto para jefa, era la más baja de las tres, y tan flaca. Holanda era flaca, y yo nunca pesé más de cincuenta kilos, pero Leticia era la más flaca de las tres, y para peor una de esas flacuras que se ven de fuera, en el pescuezo y las orejas. Tal vez el endurecimiento de la espalda la hacía parecer más flaca, como casi no podía mover la cabeza a los lados daba la impresión de una tabla de planchar parada, de esas forradas de género blanco como había en la casa de las de Loza. Una tabla de planchar con la parte más ancha para arriba, parada contra la pared (p. 535).
De esta forma, el lector comprende que Leticia tiene un defecto o una enfermedad física que no termina de describirse. Esta incapacidad de nombrar la enfermedad contrasta con la profusión verbal con la que la protagonista relata el resto de su mundo cotidiano. Así, la dolencia de Leticia está presente pero no se nombra; atraviesa todas las dinámicas familiares pero se mantiene como un discurso subyacente, que solo emerge en breves comentarios de la narradora, como puede observarse en el siguiente pasaje, cuando Leticia sale sorteada para representar una estatua: “Nos alegramos mucho con Holanda porque Leticia era muy buena como estatua, pobre criatura. La parálisis no se notaba estando quieta, y ella era capaz de gestos de una enorme nobleza” (p. 537).
Nada se sabe sobre la enfermedad de Leticia, excepto que se manifiesta como una parálisis corporal que le impide llevar adelante una vida normal. A los ojos de las niñas, la enfermedad le confiere a Leticia un halo de santidad que la eleva sobre ellas y la convierte en el ideal de lo bueno. Cuando la narradora habla sobre cómo juega Leticia, indica: “Como actitudes elegía siempre la generosidad, el sacrificio y el renunciamiento. Como estatuas buscaba el estilo de Venus de la sala que tía Ruth llamaba la Venus del Nilo” (p. 538). Nuevamente, queda claro que esa deferencia es una mezcla de admiración, de compasión y de empatía.