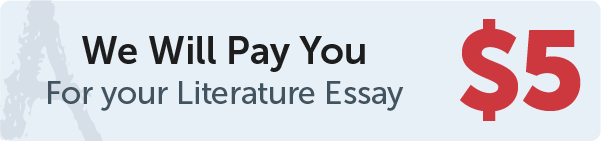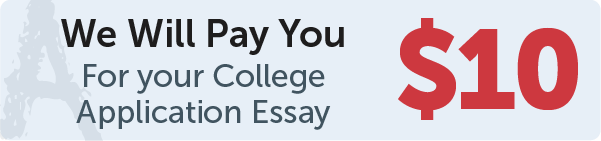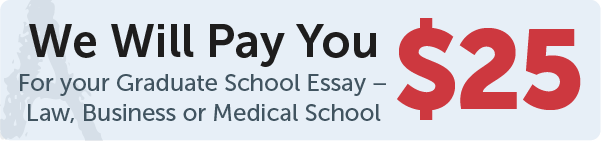Resumen
Nathanael regresa a la universidad, donde descubre que su alojamiento se ha incendiado. Afortunadamente, sus amigos salvaron sus libros e instrumentos y los trasladaron a una casa de huéspedes, a la que se muda inmediatamente. La casa está justo frente a la del profesor Spalanzani, lo que le proporciona una vista directa a la habitación de Olimpia.
Un día, mientras Nathanael intenta escribirle a Clara, un visitante llama a su puerta: es Coppola, que busca venderle “preciosi occos” (40). Nathanael entiende que le quiere vender ojos, pero el hombre no habla correctamente su idioma y lo que quiere decir es ‘anteojos’. Sin dar lugar a réplicas, el hombre comienza a colocar varios anteojos sobre el escritorio. Asustado, Nathanael cree ver, sobre los lentes, ojos que pestañean y lo observan, así que grita, “presa de loco espanto (...): —¡Pare, pare, hombre terrible!” (40). En ese momento, Coppola accede a guardar sus cosas y Nathanael, recordando a Clara y sintiendo remordimiento por haber maltratado al hombre, decide comprarle un pequeño catalejo.
El catalejo parece funcionar de mil maravillas. Nathanael olvida la carta que le estaba escribiendo a Clara y comienza a observar a Olimpia tras la ventana. Le emociona verla tan de cerca. Los ojos de la joven, en un principio vacíos, parecen cobrar fuerza y vida mientras la mira a través del catalejo.
Durante los siguientes días, Nathanael la espía obsesivamente desde la ventana, hasta que ya no puede hacerlo porque se encuentra con las cortinas corridas. Aunque la pena lo agobia, pronto se entera de que el profesor Spalanzani va a celebrar una fiesta en la que presentará a Olimpia, por primera vez, en sociedad.
Nathanael asiste al baile, donde lo cautiva la belleza de Olimpia, pese a que en sus movimientos tiene “algo de rígido y comedido que a algunos le resultaba desagradable” (43). Eventualmente, la joven ofrece un concierto de canto y piano de tanta virtuosidad que termina por enamorarlo y lo impulsa a llamarla a los gritos, provocando las burlas de los demás. Luego la saca a bailar y terminan compartiendo toda la noche. Tanto los ojos inexpresivos de Olimpia como sus manos heladas parecen cobrar vida ante el enamorado. Finalmente, Nathanael la besa, solo para horrorizarse por el frío de sus labios. Así y todo, le confiesa ardorosamente su amor, a lo que ella solo exclama, como respuesta: “—¡Ah… Ah!” (46). Al verlo tan íntimo a su hija, Spalanzani se acerca y lo invita a visitarla en cualquier momento: “Si le gusta a usted conversar con esta estúpida muchacha, sus visitas serán bien recibidas” (ídem).
Los días subsiguientes, Nathanael empieza a visitar regularmente a Olimpia. Su amigo Siegmund, de la universidad, critica esta elección amorosa por considerar a la joven “un muñeco de madera” cuyas acciones parecen responder al “movimiento de un mecanismo de engranaje” (47). Nathanael se enfurece, pero tiene la certeza de que la belleza interior y exterior de Olimpia es tan elevada, que solo un espíritu como el suyo es capaz de apreciarla. Lo que más ama de ella es, en efecto, su falta de reacción; que pueda oírlo por horas sin distraerse con otras cosas, sin bostezar ni interceder en las conversaciones, más allá de su característico: “—¡Ah, Ah!” (48).
Un día, Nathanael se dirige a la casa de Spalanzani a proponerle matrimonio a su amada. Allí se encuentra con un terrible alboroto: Spalanzani y Coppola discuten furiosamente acerca de quién es el creador de Olimpia, el autómata, mientras intentan arrebatarse mutuamente el cuerpo inerte de la joven. Coppola consigue hacerse del cuerpo y huye corriendo con él. Como respuesta, Spalanzani toma el “par de ojos sangrientos” (50) de Olimpia, que habían caído al suelo y observaban a Nathanael desde allí, y los arroja. Los ojos golpean a Nathanael en el pecho, desencadenado en él un arrebato de locura tal que termina en un manicomio.
Nathanael despierta en su casa tras haber sido dado de alta. Allí lo reciben Clara, Lothar, su madre y Siegmund. Él se siente recuperado, y su amor por Clara parece renovado. Un día, mientras pasean, Clara le pide a Nathanael que la acompañe a la torre de un ayuntamiento para mirar las montañas. Lothar los espera abajo.
En las alturas, Clara dice ver algo a lo lejos y Nathanael saca su catalejo para mirarlo. Sin embargo, la locura vuelve a invadirlo cuando repara accidentalmente en su amada a través del lente. Delirando, intenta arrojar a Clara desde la torre, pero ella se resiste y Lothar acude en su ayuda.
Lothar y Clara corren hasta la base de la torre, donde la gente, atraída por el alboroto, comienza a agruparse. Entre ellos se encuentra Coppelius, que se ríe siniestramente y anuncia que Nathanael bajará pronto. Tras ello, Nathanael salta de la torre y se estrella “sobre el pavimento con la cabeza destrozada” (54).
Al narrador le llega la noticia de que, años después, Clara fue vista en una casa de campo. Tiene dos hijos y un hogar apacible y feliz; el hogar que Nathanael “jamás le habría podido proporcionar” (55).
Análisis
En esta última parte, el tema del doble, que antes encontramos tanto en los personajes de Coppelius y Coppola como en el desdoblamiento se produce en Nathanael, vuelve a repetirse en los personajes femeninos. Clara y Olimpia se construyen como el último un par de dobles en “El hombre de la arena”, sobre todo porque son vistas a través de los ojos de Nathanael, que las ama a ambas. El contraste entre estos personajes es evidente: Clara es una mujer razonable e inteligente, capaz de expresar su punto de vista y oponerse activamente a los desvaríos de su amado. Olimpia, por el contrario, es un autómata sin raciocinio; un ser inerte, pasivo. Irónicamente, Nathanael acusa a Clara de ser un autómata cuando ella lo contradice, y considera los silencios de Olimpia como una prueba de su inteligencia.
Anteriormente, señalamos lo difícil de asumir una interpretación definitiva en relación con los acontecimientos narrados en esta historia. Esta dificultad se sostiene hasta sus últimas líneas. Sobre ello, vale recordar la definición del crítico Tzvetan Todorov, quien plantea que una de las características más distintivas del relato fantástico es la ambivalencia constante entre una explicación natural y una sobrenatural de sus acontecimientos de la historia (para más información, visitar el apartado “El hombre de la arena y la literatura fantástica”). Hoffmann se mantiene fiel a esta ambigüedad de sentido, al punto en que los lectores, provistos de elementos como para inclinarnos a ambos lados de la balanza, nos vemos en la situación de tener que explicar el desenlace de la historia según nuestro propio parecer.
Por ejemplo, la escena en la que Coppola intenta venderle gafas a Nathanael es tan onírica que nos obliga a decidir si debemos confiar en las percepciones del protagonista o incluso en el narrador como comunicador de la historia. El narrador no toma una distancia objetiva de los acontecimientos que describe, y se limita a afirmar lo que Nathanael cree ver en los reflejos de las gafas sin aclarar si ello es verdad o no: “Miles de ojos miraban y se estremecían convulsivamente y contemplaban fijamente a Nathanael (...) y las llameantes miradas saltaban, fundiéndose unas con otras, cada vez más indómitas disparando sus sanguinolentos rayos al pecho de Nathanael” (40). Este tipo de descripciones de pesadilla se repiten una y otra vez a lo largo de esta última parte del relato, reforzando el tono fantástico de inestabilidad y confusión entre la realidad, la locura y el verdadero horror.
El énfasis en el motivo de los ojos y la mirada distorsionada -por la locura, las gafas o los lentes del catalejo- es por demás significativo y opera en función de la misma ambigüedad de sentido, provocando varias preguntas en el lector. Por ejemplo, la primera parte de Olimpia en la que Nathanael repara y cree ver vida es en sus ojos, los mismos ojos que terminan cayendo durante el altercado entre Coppola y Spalanzani, cuando se descubre que ella no era más que un autómata: “Entonces Nathanael vio cómo un par de ojos sangrientos lo miraban fijamente desde el suelo” (50). Nunca se dice nada respecto a si los ojos eran otra parte mecánica de Olimpia o si Coppola -en realidad, el hombre de la arena- se los había arrancado a otra persona: ¿Habrá Nathanael visto vida realmente en los ojos de su amada o todo fue una simple proyección de su mente?
Preguntas similares podemos hacernos en relación con el catalejo de Coppola, aquel que Nathanael elogia al punto de considerarlo el mejor: “En toda su vida había visto un catalejo que acercara los objetos a los ojos con tanta pureza, nitidez y claridad” (41). Irónicamente, todo lo que con él observa lo lleva a su propia locura y perdición: primero lo usa para espiar a Olimpia, de quien se obsesiona inmediatamente, y luego enloquece al enfocar con él a Clara, confundiéndola con un autómata. Nuevamente, los lectores podemos preguntarnos acerca del estatuto de verdad de las imágenes que muestra el catalejo: ¿Se trata de las alucinaciones de una mente perdida, o son las falsas imágenes de un artefacto mágico elaborado por un ser demoníaco para arruinar a Nathanael?
Ninguna de estas preguntas encuentran una respuesta definitiva. Por el contrario, Hoffmann deja estos y otros elementos deliberadamente sin responder. En su lugar, nos muestra una última vez a Nathanael “sobre el pavimento, con la cabeza destrozada” (54), antes de cambiar el foco de la narración para hablarnos del destino de Clara. A diferencia de lo que sucedió con su primer amor, Clara consigue en el futuro la “alegría que le convenía a su espíritu alegre y vital” (55). En este punto, el narrador ofrece una mirada acusadora sobre Nathanael, cuando afirma que él, “desgarrado en su interior, jamás le habría podido proporcionar” (símil) semejante final feliz.