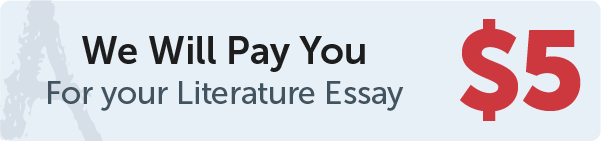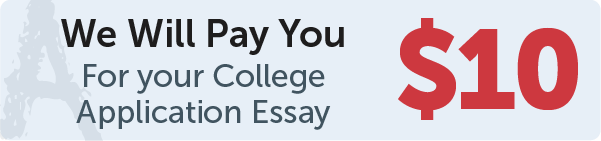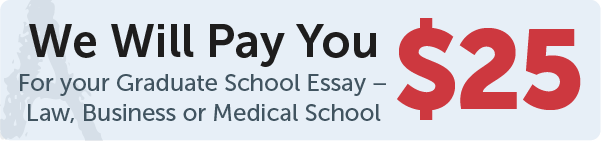Resumen
Sexta parte: La Gran Marcha
El narrador cuenta la muerte del hijo de Stalin, que tiene lugar mientras está preso en un campo de concentración alemán. El hijo de Stalin comparte su estadía con oficiales ingleses, quienes lo detestan porque siempre deja el inodoro sucio. Las discusiones se hacen más frecuentes, hasta que el hijo de Stalin quiere que el jefe del campo de concentración oficie de juez. Sin embargo, el oficial se niega a intervenir en algo así, y el muchacho se mata al arrojarse a un alambrado electrificado.
La voz narradora explica que la muerte del hijo de Stalin es metafísica. El joven, acostumbrado a vivir como el hijo de Dios, ya que su padre es la mayor figura del régimen soviético, no puede tolerar ser juzgado y criticado por algo tan mundano como sus heces. Luego, el narrador vincula esta anécdota con sus propios pensamientos sobre Dios. De niño, cuando lee el Antiguo Testamento, comprende inmediatamente que la figura de Dios no puede vincularse a la materia fecal. Esto es un problema, puesto que si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios debería defecar, idea absurda y desconcertante. Por ello, el narrador recupera la tesis de Juan Escoto Erígena, que explica que el asco y la excitación son emociones que adquiere el hombre cuando es expulsado del Edén. En este punto, las ideas del narrador retoman las vivencias de los personajes, y explica que Sabina, uniendo el asco y la excitación, llega a tener como fantasía sexual que Tomás la vea defecar.
A partir de estas digresiones, el narrador define como "kitsch" un ideal estético que deja por fuera cualquier referencia a las heces o, en un término más general, todo aquello que se considere inaceptable. Este kitsch es lo que Sabina detesta del comunismo: los esfuerzos del gobierno por demostrar que su modelo es idílico y que todos viven en una gran utopía.
El narrador se adelanta diez años en la historia. Ahora, Sabina vive en Estados Unidos y sale de paseo con un embajador que conoce gracias a un amigo en común. Este hombre la lleva con sus hijos a un campo y, mientras los niños corretean, él le explica que la definición de felicidad es esa misma imagen: la de los niños jugando libres en el parque. A Sabina, ese comentario le resulta kitsch. Para ella, el kitsch se puede presentar con cualquier identidad política; no es un rasgo exclusivo del comunismo. Por eso un embajador de Estados Unidos también puede serlo.
Sabina consigue exponer en una organización alemana, pero la presentan como una luchadora contra el comunismo, y dicha definición la fastidia, porque su lucha es contra el kitsch y no contra el comunismo particularmente. Desde entonces, intenta ocultar sus raíces checas, para que no malinterpreten su arte.
En Estados Unidos, Sabina vive con una pareja de ancianos ricos. El anciano se enamora de su arte y la invita a vivir con él y su esposa en una villa en el medio del campo. Mientras Sabina pinta, el señor se sienta cerca y la observa trabajar. Para ella, esa nueva vida representa su propio kitsch, su propia visión de algo idílico. Sin embargo, sabe que se trata de algo temporal, ya que el anciano padece de una enfermedad terminal.
El narrador, entonces, explica también el kitsch de izquierda, que se condensa en la imagen de la Gran Marcha, imagen que atrae a Franz. Para él, el kitsch político no es esencial y, sin embargo, cuando unos amigos de París lo invitan a marchar a Camboya como protesta contra la invasión vietnamita, él acepta a pesar de que debe insistirle a su novia para que se lo permita. A los pocos días, Franz está volando a Bangkok junto a un amigo y un grupo numeroso de intelectuales, médicos y artistas. La marcha en Camboya, sin embargo, se convierte en una pelea entre franceses y norteamericanos que intentan atraer sobre sí la atención de la prensa. El objetivo inicial queda ridiculizado por estas peleas, y la marcha se frena en la frontera de Bangkok, puesto que los soldados invasores no dejan pasar a nadie. Franz comprende el profundo ridículo que está haciendo allí.
El narrador comienza, entonces, una serie de digresiones, y se concentra en la vida del hijo de Tomás, Simón. Cuando este se entera de la muerte de su padre y Teresa, logra dar con una de las amantes de aquel, Sabina, y a partir de ese momento mantiene correspondencia con ella. De alguna forma, para Simón, Sabina ocupa el lugar del guía imaginario que dirige sus decisiones, lo que antes hacía Tomás.
El narrador vuelve a focalizarse en Sabina, quien, tras la muerte del anciano, se muda a California y sigue recibiendo, hasta el final de su vida, las cartas de Simón. Anticipando su muerte, Sabina escribe un testamento en el que pide ser cremada, para que su cuerpo pase de lo pesado a lo liviano.
La acción regresa a Camboya, donde Franz es atacado en lo que parece un intento de robo y termina hospitalizado e inconsciente. Cuando despierta, está en la cama de un hospital de Ginebra, y Marie-Claude lo cuida. Él quiere decirle que no desea verla, pero como no puede moverse ni hablar, cierra los ojos. Franz pierde la vida y Marie-Claude se encarga del entierro, una ceremonia que vive como compensación por los sufrimientos que Franz le infligió. En ese mismo tiempo, Simón recibe un telegrama avisando del fallecimiento de Tomás, e inmediatamente se ocupa del entierro.
Análisis
La sexta parte de la novela, titulada “La Gran Marcha”, está dedicada a Franz y su relación con el comunismo, y con los ideales socialistas en general.
El carácter de Franz, al igual que el de Teresa, está marcado por la situación familiar de su niñez. Luego de que su padre los abandonara, Franz construye sus ideas en torno al amor en función del sufrimiento y el dolor de su madre. Para él, amar consiste en entregarse con bondad y evitar a toda costa hacer daño; él no desea otra cosa más que rendirse y quedar indefenso ante el dolor de su madre: “Amar significa renunciar a la fuerza” (p. 119), le dice Franz a Sabina en uno de sus encuentros. Cuando se casa, Franz siente por su esposa la misma compasión que le hubiera gustado que su padre sintiera por su madre. Por eso, en una ocasión, cuando descubre en su mujer a una persona grosera y mezquina con los demás, la imagen de la madre vulnerable y sufrida que vincula a las dos mujeres se destruye por completo, y él no duda en abandonarla.
Sin embargo, este abandono no cambia el pensamiento de Franz, quien sigue sosteniendo para sí mismo que la verdad y la lealtad son las mayores virtudes a las que puede aspirarse. Cuando intenta establecer una nueva relación con Sabina y esta lo abandona, Franz continúa viviendo de los recuerdos de este amor idealista, y en todo lo que hace busca la aprobación imaginaria de su examante: “todo lo que hace lo hace para Sabina y lo hace de modo que le guste a Sabina” (p. 134). Aunque Franz es un hombre talentoso y se encuentra en la cima de su carrera como académico y científico, no puede escapar al aburrimiento y la soledad; la monotonía de su vida lo asfixia y lo desespera, al punto de considerar que la suya no es una verdadera vida.
Así, encuentra en las grandes manifestaciones sociales un espacio de encuentro con los demás que lo corre de su existencia solitaria y angustiante. Franz pone el ojo en los movimientos que se gestan en Europa: “lo que él más admiraba de las revoluciones: el riesgo, el coraje y el peligro de muerte, una vida vivida a gran escala” (p. 110). Esa es otra de las razones por las que idealiza a Sabina: la pintora proviene de un país ocupado por un ejército extranjero que les impone un régimen de censura y represión que pone en peligro la vida de los ciudadanos. Se trata de un país en el que una idea puede prohibirse y perseguirse por considerarse peligrosa, y, frente a esta situación, Franz encuentra que su producción intelectual carece de importancia: “Un libro prohibido en tu país significa infinitamente más que los millones de palabras que vomitan nuestras universidades” (p. 110), le dice a Sabina. Franz se pregunta, indirectamente, cuál es el valor del conocimiento si no está anclado en una necesidad vital; su insistencia en este aspecto no es otra cosa que la búsqueda de una identidad para su vida, de algo (una causa, la lucha por un ideal) que le dé continuidad y coherencia a sus acciones.
En este contexto, el narrador presenta dos conceptos fundamentales de la novela que se interrelacionan, el kitsch y la Gran Marcha. Kundera dedica varios capítulos al desarrollo del concepto de kitsch, y lo hace a partir de la noción de teodicea. Las teodiceas son aparatos teóricos que intentan demostrar filosóficamente la existencia de Dios y se traducen en una actitud que afirma que el mundo fue creado correctamente y, por ende, que el ser humano debería ser bueno. A esto Kundera lo llama “el acuerdo categórico del ser” (p. 269).
Esta actitud, continúa el narrador, propone un ideal estético que consiste en la negación de todo aquello que rechazamos, es decir, en la eliminación en nuestros discursos de todo lo que es inaceptable de la condición humana. A esta actitud le llama "kitsch", e indica que su función final es crear una ilusión que sirva para enmascarar u ocultar la muerte. Lo que es más -prosigue el narrador-, el ideal estético kitsch se construye sobre los sentimientos de la muchedumbre, y “en el reino del kitsch impera la dictadura del corazón” (p. 262). En otras palabras, el kitsch evoca imágenes con las que las personas fácilmente pueden sentirse conmovidas e identificadas:
Por eso el kitsch no puede basarse en una situación inhabitual, sino en imágenes básicas que deben grabarse en la memoria de la gente: la hija ingrata, el padre abandonado, los niños que corren por el césped, la patria traicionada, el recuerdo del primer amor.
El kitsch provoca dos lágrimas de emoción, una inmediatamente después de la otra. La primera lagrima dice: ¡Qué hermoso, los niños corren por el césped!
La segunda lágrima dice: ¡Qué hermoso es estar emocionado junto con toda la humanidad al ver a los niños corriendo por el césped!
Es la segunda lágrima la que convierte el kitsch en kitsch (p. 263).
Es esta potencia totalizante la razón por la cual diferentes colectivos ideológicos (católicos, protestantes, humanistas, de izquierda, de derecha, liberales, conservadores, etc.) poseen sus propios modos de negar lo que consideran inaceptable en la vida: para el kitsch norteamericano preocupado por la defensa de los “valores tradicionales”, explica el narrador, lo que es inaceptable es el comunismo. El kitsch de las izquierdas, en cambio, utiliza la imagen de una Gran Marcha que avanza contra todos los obstáculos que se interpongan en la búsqueda de un mundo justo, fraterno y feliz. Aunque el mundo soviético pueda estar lleno de violencia y de tedio, en su ideal estético los soviéticos son representados como hermanos que siempre se sonríen el uno al otro. El narrador se pregunta, entonces, si es posible vivir en un sistema alienado, en el que la gente no tiene individualidad, y llega a la conclusión de que el kitsch es de aspiraciones totalitarias y, por eso, es “el ideal estético de todos los políticos, de todos los partidos políticos y de todos los movimientos” (p. 263).
La Gran Marcha es, entonces, el kitsch de los movimientos revolucionarios que buscan, a través de todas las épocas, un mundo feliz y fraternal. A finales de los años sesenta, Franz decide participar, junto a un grupo de artistas e intelectuales, de una manifestación para reclamar por el derecho a la salud en Camboya, ocupada por el ejército comunista de Vietnam. Los manifestantes llegan a la frontera de los dos países y marchan seguidos por una hueste de periodistas que desean registrar el evento y transmitirlo a todo el mundo. El narrador es crítico de la situación: no solo presenta una mirada irónica sobre ese puñado de intelectuales y de personajes mediáticos de Occidente (como la actriz estadounidense) que se pavonean con aires de superioridad moral, sino que también devela los verdaderos intereses de Franz: el enamorado guarda la secreta esperanza de que sus acciones lleguen a los ojos de Sabina y ella comprenda, entonces, que le sigue siendo fiel.
Una vez en Bangkok, comienza el desfile vanidoso de franceses y norteamericanos que compiten por el liderazgo de la manifestación. Franz está exaltado, levanta el puño y clama por los ideales que lo han guiado hasta allí. Sin embargo, cuando los soldados vietnamitas no dan ninguna respuesta ante las peticiones hechas por altavoz, la manifestación llega a su fin:
Franz tuvo de pronto la impresión de que la Gran Marcha había llegado a su fin. Alrededor de Europa se cierran las fronteras del silencio y el espacio por el que transcurre la Gran Marcha no es más que un pequeño podio en medio del planeta. Las masas que antes se apretujaban alrededor del podio hace tiempo ya que se han vuelto de espaldas, y la Gran Marcha continúa a solas y sin espectadores. Sí, piensa Franz, la Gran Marcha continúa, a pesar del desinterés del mundo, pero se vuelve nerviosa y febril, ayer contra los norteamericanos que ocupaban Vietnam, hoy contra Vietnam que ocupa Camboya, ayer a favor de Israel, hoy a favor de los palestinos, ayer a favor de Cuba, mañana contra Cuba y siempre contra Norteamérica, siempre contra las masacres y siempre en apoyo de otras masacres, Europa marcha para no perder el ritmo de los acontecimientos y que ninguno se le escape, su paso se hace cada vez más rápido, de modo que la Gran Marcha es una marcha de gentes que dan saltos, que tienen prisa y el escenario es cada vez menor, hasta que un día se convierta en un mero punto sin dimensiones (p. 279).
Franz renuncia a la Gran Marcha y se enfoca en su vida real, en el amorío que sostiene con una estudiante y en su trabajo. Los ideales quedan pospuestos, y la Gran Marcha retrocede hasta retirarse de su vida. El académico se da cuenta del papel ridículo que está interpretando en Camboya y se concentra en su regreso a Suiza. Sin embargo, unos ladrones lo atacan y lo dejan malherido. Al regresar a Ginebra y ser internado, es su exesposa quien lo visita en el hospital y el suyo, último rostro que ve antes de morir.
La muerte de Franz le permite al narrador realizar una última reflexión: no son solamente los fanáticos los que viven en el kitsch. En mayor o menor medida, todos necesitamos formarnos ideales que nos indiquen un rumbo, que nos den la seguridad de un puñado de verdades ilusorias, porque es imposible sobrevivir en un estado constante de desencanto radical. Al final de esta parte de la novela, el narrador escribe: “Antes de que se nos olvide, seremos convertidos en kitsch. El kitsch es una estación de paso entre el ser y el olvido” (p. 290). Ser convertido en kitsch significa ser reducido a fórmulas idealizadas que niegan parte de lo que realmente fuimos. Estas fórmulas de fácil asimilación pierden en verdad el sentido de lo que fuimos y lo cambian por un par de frases fáciles de tragar, como las que colocan de epitafio para Franz: “Quiso el reino de Dios en la Tierra” (p. 288). Todo lo que tuvo de única su existencia termina borrándose, y queda solo aquello que lo une a una tradición, a un pensamiento, a un sentir colectivo. Por eso, el narrador expresa que el kitsch nos convierte en olvido.