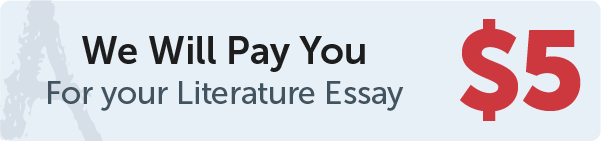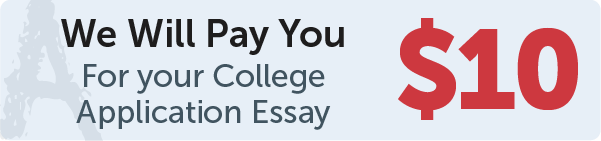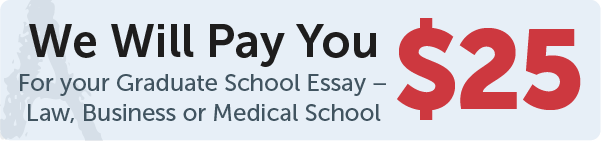La belleza de Eugenia
Niebla no es una novela que abunde en imágenes sensoriales; por eso las dedicadas al impacto de la belleza de Eugenia en Augusto son de especial importancia, ya que presentan unas de las pocas situaciones que el narrador describe con detalle. De esta forma, se hace patente en la narración el gran impacto que la presencia de Eugenia tiene en Augusto, y el lector comprende el estado de enamoramiento en el que se encuentra el personaje.
En el capítulo II, por ejemplo, Augusto le escribe una carta Eugenia y en ella recrea la primera imagen de su encuentro en el breve cruce que tienen en la calle:
Señorita: esta misma mañana, bajo la dulce llovizna del cielo, cruzó usted, aparición fortuita, por delante de la puerta de la casa donde aún vivo y ya no tengo hogar. Cuando desperté fui a la puerta de la suya, donde ignoro si tiene usted hogar o no lo tiene. Me habían llevado allí sus ojos, sus ojos, que son refulgentes estrellas mellizas en la nebulosa de mi mundo (p. 39).
En el capítulo VIII, Augusto se encuentra con Eugenia nuevamente y el narrador expresa:
Oyóse un ligero rumor, como de paloma que arranca en vuelo, un ¡ah! breve y seco, y los ojos de Eugenia, en un rostro todo frescor de vida y sobre un cuerpo que no parecía pesar sobre el suelo, dieron como una nueva y misteriosa luz espiritual a la escena. Y Augusto se sintió tranquilo (...) absorto en la misteriosa luz espiritual que de aquellos ojos irradiaba. Y sólo al oír que doña Ermelinda empezaba a decir a su sobrina: «Aquí tienes a nuestro amigo don Augusto Pérez...» , volvió en sí y se puso en pie procurando sonreír (p. 72).
Inmediatamente después, cuando el hombre le da la mano a Eugenia, se detalla: “Una mano blanca y fría, blanca como la nieve y como la nieve fría, tocó su mano. Y sintió Augusto que se derramaba por su ser todo como un fluido de serenidad” (p. 72).
El hogar de la infancia
En el capítulo V, Augusto pasea por la alameda con sus emociones revolucionadas por Eugenia. En un momento, se pone a pensar nostálgicamente en su infancia a través de imágenes que describen el hogar que habitó de niño:
Era una casa dulce y tibia. La luz entraba por entre las blancas flores bordadas en los visillos. Las butacas abrían, con intimidad de abuelos hechos niños por los años, sus brazos. Allí estaba siempre el cenicero con la ceniza del último puro que apuró su padre. Y allí, en la pared, el retrato de ambos, del padre y de la madre, la viuda ya, hecho el día mismo en que se casaron. Él, que era alto, sentado, con una pierna cruzada sobre la otra, enseñando la lengüeta de la bota, y ella, que era bajita, de pie a su lado y apoyando la mano, una mano fina que no parecía hecha para agarrar, sino para posarse como paloma, en el hombro de su marido.
Su madre iba y venía sin hacer ruido, como un pajarillo, siempre de negro, con una sonrisa, que era el poso de las lágrimas de los primeros días de viudez, siempre en la boca y en torno de los ojos escudriñadores. «Tengo que vivir para ti, para ti solo –– le decía por las noches, antes de acostarse––, Augusto.» Y este llevaba a sus sueños nocturnos un beso húmedo aún en lágrimas (p. 56).
En el capítulo XIII, el hogar de la infancia vuelve describirse, esta vez como escenario de un sueño:
Cerró los ojos y volvió a soñar aquella casa dulce y tibia, en que la luz entraba por entre las blancas flores bordadas en los visillos. Volvió a ver a su madre, yendo y viniendo sin ruido, siempre de negro, con aquella su sonrisa que era poso de lágrimas. Y repasó su vida toda de hijo, cuando formaba parte de su madre y vivía a su amparo, y aquella muerte lenta, grave, dulce a indolorosa de la pobre señora, cuando se fue como un ave peregrine que emprende sin ruido el vuelo (p. 101).
La muerte de la madre
Valiéndose de imágenes visuales y táctiles, el narrador describe la muerte de la madre de Augusto a través de una escena que sugiere un ambiente silencioso, íntimo y nostálgico:
Y vino la muerte, aquella muerte lenta, grave y dulce, indolorosa, que entró de puntillas y sin ruido, como un ave peregrina, y se la llevó a vuelo lento, en una tarde de otoño. Murió con su mano en la mano de su hijo, con sus ojos en los ojos de él. Sintió Augusto que la mano se enfriaba, sintió que los ojos se inmovilizaban. Soltó la mano después de haber dejado en su frialdad un beso cálido, y cerró los ojos. Se arrodilló junto al lecho y pasó sobre él la historia de aquellos años iguales (p. 58).
Vale señalar el tratamiento que recibe la muerte, quien aparece personificada como una entidad que participa de la intimidad familiar.
La plaza
En el capítulo XIX, luego de una fuerte discusión con Eugenia, Augusto se dirige a la plaza. El narrador describe el lugar con gran detalle desde la óptica melancólica de Augusto:
Así llegó a aquel recatado jardincillo que había en la solitaria plaza del retirado barrio en que vivía. Era la plaza un remanso de quietud donde siempre jugaban algunos niños, pues no circulaban por allí tranvías ni apenas coches, e iban algunos ancianos a tomar el sol en las tardecitas dulces del otoño, cuando las hojas de la docena de castaños de Indias que allí vivían recluidos, después de haber temblado al cierzo, rodaban por el enlosado o cubrían los asientos de aquellos bancos de madera siempre pintada de verde, del color de la hoja fresca (p. 144).
La imagen continúa, pero atravesada por la empatía que evoca en Augusto la naturaleza intervenida por las personas:
Aquellos árboles domésticos, urbanos, en correcta formación, que recibían riego a horas fijas, cuando no llovía, por una reguera y que extendían sus raíces bajo el enlosado de la plaza; aquellos árboles presos que esperaban ver salir y ponerse el sol sobre los tejados de las casas; aquellos árboles enjaulados, que tal vez añoraban la remota selva, atraíanle con un misterioso tiro. En sus copas cantaban algunos pájaros urbanos también, de esos que aprenden a huir de los niños y alguna vez a acercarse a los ancianos que les ofrecen unas migas de pan (p. 144).
Finalmente, la descripción de la plaza se entremezcla con la sensación de soledad de Augusto:
¡Cuántas veces sentado solo y solitario en uno de los bancos verdes de aquella plazuela vio el incendio del ocaso sobre un tejado y alguna vez destacarse sobre el oro en fuego del espléndido arrebol el contorno de un gato negro sobre la chimenea de una casa! Y en tanto, en otoño, llovían hojas amarillas, anchas hojas como de vid, a modo de manos momificadas, laminadas, sobre los jardincillos del centro con sus arriates y sus macetas de flores. Y jugaban los niños entre las hojas secas, jugaban acaso a recogerlas, sin darse cuenta del encendido ocaso (p. 144).