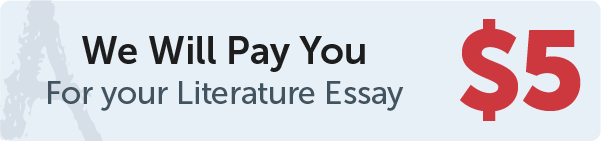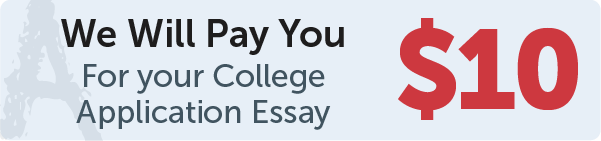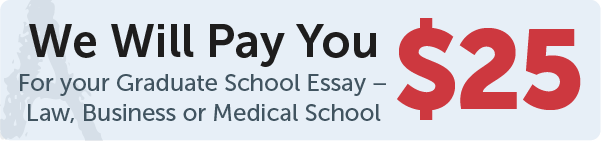Resumen
El narrador le pide una noche, al muchacho de Levy, que se encargue del almacén, y cruza a tomar algo al hotel Royal, pero es interceptado en el camino por el hombre, que baja de la sierra con una linterna. Le pide, por favor, volver al almacén y conversar. El narrador despacha al joven Levy, le invita una bebida al enfermo y lo escucha. “Es muy simple, nos cortaron los víveres (...), no fui capaz de reventar a tiempo dentro de los límites de la decencia, como ellos esperaban (...). Entonces, justamente hoy, en el hotel, se les acabó la paciencia” (p.105), dice. Acto seguido, le pide al tendero si, por favor, no puede garantizarles una vianda. El almacenero no sabe cómo va a lograr cumplir con su palabra, pero le promete al hombre garantizarle dos comidas diarias a partir del día siguiente.
La joven resurge “en los chismes del enfermero” (p.107). Dice que una noche ella conversa con Gunz y ambos se dirigen al chalet al encuentro del enfermo. Días después, una mañana, aparecen el hombre y la muchacha en el almacén, con valijas en las manos. Por recomendación de Gunz, finalmente, el hombre accede a ir al sanatorio a hacer un tratamiento más agresivo.
Pocos días después de la partida del hombre, el almacenero revisa el cajón del mostrador y encuentra las dos cartas que nunca entregó al enfermo. Decide abrirlas. La primera habla de amor y de separación. La segunda, sin embargo, sorprende al narrador: “Y qué puedo hacer yo (...) considerando que al fin y al cabo ella es tu sangre y quiere gastarse generosa su dinero para volverte la salud (...). Y no puedo creer que vos digas de corazón que tu hija es la intrusa sabiendo que yo poco te he dado y he sido más bien un estorbo” (p.110), dice la carta.
El almacenero no sale de su incredulidad. Siente rabia, vergüenza, “el viboreo de un pequeño orgullo atormentado” (p.110). El triángulo amoroso que funcionó durante todo ese tiempo como la novela de la tarde para todo el pueblo no era tal. La mujer joven no era más que la hija del enfermo. “Pude, finalmente, rehabilitarme del fracaso, solo ante mí” (p.111), dice más adelante el narrador mientras cuenta, a su vez, cómo se aleja de la cama en la que yace el cadáver del hombre. “Al hombre no le quedaba otra cosa que la muerte y no quiso compartirla” (p.111), sentencia. En el suelo yace el revólver corto con el que el enfermo se quitó la vida, luego de escapar del sanatorio y volver de incógnito a la casita de las portuguesas.
Finalmente, la mujer joven entra a la casa y se dirige a ver el cadáver de su padre. No llora ni comprende tampoco, según el narrador, lo que él mismo había descubierto meses atrás, la primera vez que el hombre entró al almacén.
Análisis
En esta última parte, el vínculo entre el narrador y el hombre tiene finalmente una expresión real en una conversación íntima. El enfermo se ve obligado a pedirle un favor al almacenero que, a su vez, se siente impulsado a aceptar. No sabe cómo, pero les garantizará al hombre y la muchacha las dos comidas diarias. Este compromiso es una manera de sellar la relación entre ambos desde la perspectiva del narrador, de materializar ese “juego de la piedad y la protección” (p.84) que mencionaba anteriormente. Los motivos no son todavía claros, pero el almacenero es progresivamente cada vez más piadoso con el enfermo y se presta menos a los juicios que desencadenan los rumores del enfermero y la Reina.
El rumor es, definitivamente, derrotado. Al leer las cartas que celosamente guardó, el almacenero se da cuenta de que los chismes y la especulación no eran más que eso, rumores sin fundamento, y que nada tenían que ver con la verdadera trama de la historia del enfermo. De repente, el tendero tiene plena conciencia de su rol como narrador de una subjetividad imaginada y, atormentado, imagina la posible divulgación del error: “Pensé hacer unas cuantas cosas, trepar hasta el hotel, y contarlo a todo el mundo, burlarme de la gente de allá arriba como si yo hubiera sabido de siempre y me hubiera bastado mirar (...) los ojos de la muchacha (...) para no compartir la equivocación de los demás, para no ayudar con mi deseo, inconsciente, a la derrota y al agobio de la mujer que no los merecía” (p.110). Se encuentra atormentado, sí, porque dice: “sentí vergüenza y rabia, mi piel fue vergüenza durante muchos minutos y dentro de ella crecían la rabia, la humillación, el viboreo de un pequeño orgullo atormentado” (p.110), pero, también, dice ocurrírsele ir al hotel a trasladar esa vergüenza a los demás y mostrarse como quien siempre supo que todo lo dicho por el enfermero, la Reina y los demás locales no eran más que prejuicios. Finalmente, no hace nada más que quemar las cartas.
En esta escena de indeterminación, no queda claro si la culpa lleva a la reflexión o si la especulación es más fuerte y se atreve, mediante el ocultamiento, a negar su propio error. El desenlace de esta tensión entre ambas opciones es la inacción. El almacenero se limita a destruir las cartas y continuar llevando un rol pasivo de observador en el relato. Sin embargo, si luego de esta escena de clímax de la propia historia del almacenero volvemos a repensar el relato en su totalidad, vemos cómo todo puede leerse como la construcción de una forma de confesión de la propia humillación y derrota, y la toma de conciencia de que él mismo construyó con su imaginación y fragmentos de relato traídos por otros a sus oídos una historia que no tenía sustrato real: “Me sentía lleno de poder, como si el hombre y la muchacha, y también la mujer grande y el niño, hubieran nacido de mi voluntad para vivir lo que yo había determinado” (p.111). A este relato plagado de prejuicios e información fragmentaria convenientemente dispuesta, el narrador ha traído también al lector. A pesar del rol activo al que se ve obligado a lo largo de las páginas, el lector no puede evitar ser arrastrado por la manera en que las piezas de la historia se dispusieron ante él. Es, de alguna manera, cómplice del almacenero, y se sorprende y avergüenza junto a él al descubrir la verdad.
Pequeñas situaciones con las que se encuentra el almacenero en la habitación del hombre que se ha suicidado simbolizan en cierta forma este fracaso del rumor y la especulación. Las botellas de vino que el enfermo pedía se encuentran acumuladas y cerradas, los diarios que cada día le dejaban en la casita de las portuguesas no parecen haber sido jamás abiertos. Las escenas del hombre en la casita bebiendo solo durante todo este tiempo, escenas imaginadas por el narrador, se caen a pedazos, tal como sucedió cuando leía las cartas escondidas. El hombre vuelve a ser un desconocido para el almacenero, y él, de alguna forma, vuelve al lugar de narrador testigo que en principio se sugería, un observador del quehacer cotidiano que no hace más que describir el entorno: “rocé con la punta de los dedos estampas, carpetas, cortinas, almohadones, fundas, flores duras (...). Conté las agonías bajo el techo listado por vigas negras, nuevas, inútiles, usando los dedos por capricho” (p.112). Si bien podíamos hasta ahora ir construyendo una imagen del enfermo como una forma de doble del narrador, este vínculo se desarma poco a poco en estas últimas páginas.
Sin embargo, al final del relato, cuando el hombre describe la actitud de la muchacha al descubrir el cuerpo de su padre, vuelve a retomar la escena inicial del relato: la joven tardaba “en comprender lo que yo había descubierto meses atrás, la primera vez que el hombre entró en el almacén” (p.114), esto es, el hecho de que el hombre no deseaba curarse ni encontraba motivos para hacerlo. De esta forma cierra su narración: por un lado, desmintiendo su propia construcción de la trama de la vida del hombre, pero, por el otro, afirmando también que hubo una comprensión innegable de la condición de derrotado del enfermo de su parte.
Resulta forzado afirmar que la dedicatoria a Idea Vilariño tenga mucho que ver con un relato en el que una de las líneas narrativas fuerte sea la de la tercera mujer en discordia. Sin embargo, algo de esta lectura es inevitable al pensar en el rol protagónico que tenía Vilariño en la vida de Onetti por aquellos años, a pesar de que la locación de esta historia haya sido inspirada en el hotel de su luna de miel con su esposa Peke, es decir, al pensar en el propio triángulo amoroso en que se veía envuelto Onetti durante la gestación de Los adioses.