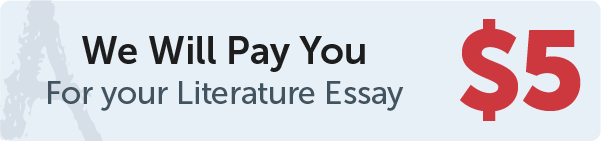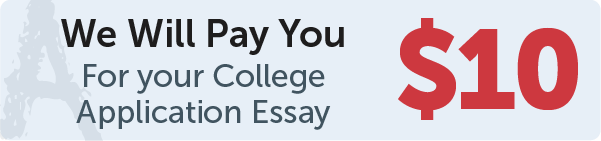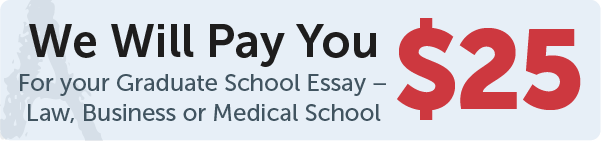Las manos del hombre
La imagen de las manos del hombre tiene un gran peso en el relato. Una y otra vez, el narrador vuelve a ellas y descubre en su fisionomía y sus movimientos las emociones, los sentimientos y los pensamientos del enfermo. En la primera línea de la novela, la primera impresión que tenemos de él es a través de sus manos: "Quisiera no haber visto del hombre, la primera vez que entró en el almacén, nada más que las manos; lentas, intimidadas y torpes, moviéndose sin fe, largas y todavía sin tostar, disculpándose por su actuación desinteresada" (p.49). Son, junto con la mirada, las manos las que delatan que el hombre, según el tendero, no teme a la muerte ni pretende curarse: “La muerte no era bastante, la clase de susto que él mostraba en los ojos y los movimientos de las manos no podía ser aumentado por la idea de la muerte ni adormecido con proyectos de curación” (p.64).
El narrador dirige nuestra atención en numerosas oportunidades a los gestos repetidos del hombre: los dedos sobre el mantel cuando se acerca al mostrador, siempre apoyando las yemas solamente; las manos en los bolsillos, siempre que lo ve desde lejos caminar. Los dedos son los que pagan, los que manipulan las cartas. Las otras partes del cuerpo del hombre actúan simulando “que nada tenían que ver con los cinco dedos que maniobraban con los sobres” (p.64). Son las manos las que dicen la verdad: que está enfermo, que carece de fe, que no va a curarse, que su incredulidad esconde una “desesperación contenida sin esfuerzo” (p.51). El detenimiento en el detalle funciona como vehículo para adentrarse en la interioridad de los personajes a niveles que exceden el realismo.
El hombre “[tocaba] el mostrador con la punta de los dedos, para mantenerse recto, dentro del sobretodo negro, oloroso, anacrónico; exhibía los huesos velludos de las muñecas e inclinaba la cabeza para mirarlos, alternativamente, compasivo, y con cariño” (p.105). Según el narrador, el hombre es consciente de sus manos y lo que ellas transmiten. Sin ir más lejos, el narrador siente, cuando el hombre tiene la mano sobre su hombro al conversar con la mujer joven, que el gesto está deliberadamente dirigido a él. Dice el almacenero: “(...) el tipo ya no le acariciaba la mano [a la mujer]: había puesto la suya sobre un hombro y allí la tenía, quieta, rígida, mostrándomela” (p.81).
Los cuerpos fragmentados
Como vimos, las manos del hombre funcionan como una suerte de metonimia. Esta figura poética opera mostrando o describiendo una entidad a través de alguna de las partes que la componen. Las manos constituyen una imagen preponderante en la novela, pero el procedimiento con que se describen se repite a la hora de observar otros cuerpos. El narrador de Los adioses fragmenta lo que ve o, también, ve fragmentos y luego recompone la imagen utilizando, muchas veces, su imaginación, allí donde la vista no llega a captar la escena. De esta forma, nos encontramos, por ejemplo, con pedazos de personas: “un pedazo de pollera, un zapato, un costado de la valija introducidos en la luz de las lámparas” (p.70) es la descripción que nos da de la mujer joven. Imágenes como esta ligan el relato al expresionismo, movimiento literario al cual Onetti en gran parte adscribe. Se trata de plasmar en la narración la mirada subjetiva sobre la realidad, en lugar de buscar la imagen completa propia del realismo.
En el caso del narrador, la distancia entre lo que las cosas son y lo que él ve o imagina se acorta al punto de que en descripciones como esta parecemos estar ante un caleidoscopio. Dice con respecto al hombre: “Exhibía los huesos velludos de las muñecas (...); aparte de esto, no era nada más que pómulos, la dureza de la sonrisa, el brillo de los ojos, activo e infantil. Me costaba creer que pudiera hacerse una cara con tan poca cosa: le agregué una frente ensanchada y amarilla, ojeras, líneas azules a los lados de la nariz, cejas unidas, repintas” (p.105). Lo que el narrador ve es fragmentario y se le hace poco; es él quien agrega los fragmentos que cree necesarios para “hacerse una cara” (p.105).
Las fotografías de 'El Gráfico'
El narrador imagina y describe con precisión una serie de fotografías en la revista deportiva rioplatense El Gráfico. Dice: “Comencé a verlo en alargadas fotos de El Gráfico, con pantalones cortos y una camiseta blanca inicialada, rodeado por otros hombres vestidos como él” (p.62). Más adelante, agrega: “Joven entre jóvenes, la cabeza brillante y recién peinada, mostrando, aún en la grosería retícula de las sextas ediciones, el brillo saludable de la piel, el resplandor suavemente grasoso de la energía” (p.62). Las imágenes del hombre deportista, saludable, ahora enfermo en el almacén, contrastan en la imaginación del almacenero. Las revistas no están allí, no sabemos siquiera si existieron, pero el narrador las describe con tal precisión que parece que estuviera frente a ellas pasando las páginas. Finalmente, utiliza este efecto para contrastar la imagen del atleta acuclillado en una foto de la revista con otra imagen, la de la radiografía pulmonar del enfermo: “Lo veía acuclillado, con la cabeza desviada para ofrecer tres cuartos de perfil al relámpago del magnesio, los cinco dedos de una mano simulando apoyarse en una pelota o protegerla; y también en una habitación sombría, examinando a solas sin comprender, la lámina flexible de la primera radiografía” (p.62). La salud y la enfermedad impregnan estos dos tipos de imagen, las de El Gráfico y la radiografía, ambas ajenas al narrador y, sin embargo, imaginadas por él con detalle fotográfico.
La casita de las portuguesas
Este chalet que alquila el enfermo es una de las pocas locaciones descritas con detalle por el narrador, más allá de que solo al final entra al lugar. La imagen de la sierra contrasta en todo momento con el paisaje gris y monótono del almacén y el resto del pueblo. Dice, por ejemplo, que el hombre miraba “la blancura culminante de las casitas bajo el sol vertical” (p.57), la “altura violeta de la sierra” (p.49) que se mezcla con el cielo y por la noche muestra “lucecitas escasas” (p.74). En esa sierra en la que parece siempre atardecer se encuentra la casita de las portuguesas, “con sus muebles envueltos en cretonas claras, sus toques de gracia marchita, concebidos por muchachas para hacerse compañía, trabajados por los alternativos pares de manos” (p.59). La casa, como podemos ver, tiene su “gracia marchita” (p.59), pero, sin embargo, tiene un encanto del cual carecen otros espacios que son meramente mencionados por el almacenero. El chalet mezcla la calidez acogedora de las cuatro mujeres que solían habitarla con la melancolía de que todo allí estuvo durante mucho tiempo abandonado: “Recorrí con lentitud la casita, miré y rocé con la punta de los dedos estampas, carpetas, cortinas, almohadones, fundas, flores duras, lo que habían estado haciendo y dejaron allí las cuatro mujeres muertas, las fruslerías que crecieron de sus manos, entre maquinales y necios parloteos, presentimientos y rebeliones, consejos y recetas de cocina. Conté las agonías bajo el techo listado por vigas negras, nuevas, inútiles, usando los dedos por capricho” (pp.111-112). La calidez de la casita tiene que ver, evidentemente, con quienes la habitaron hace tiempo y murieron, según se infiere, de tuberculosis. Con la muerte se relaciona el costado melancólico de la imagen que compone el narrador a la hora de describirla.