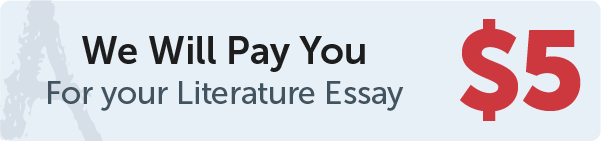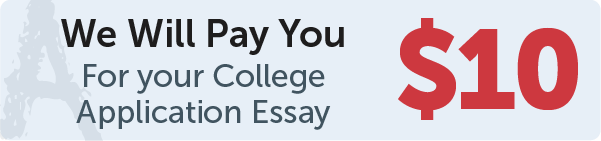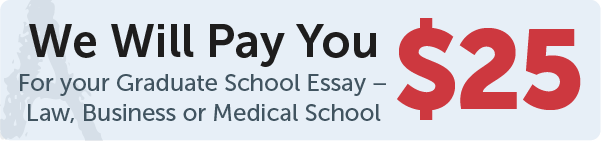Resumen
Un mediodía baja del ómnibus una mujer. El enfermo se acerca a ella, se abrazan. En la puerta del almacén, él se aproxima a un hombre para pedirle que los alcance hasta el hotel, mientras ella se acerca al mostrador donde está el tendero. El narrador se entera a través de la mujer que el hombre enfermo es un basquetbolista de reconocimiento internacional. Entonces, “pude explicarme la anchura de los hombros y el exceso de humillación con que ahora los doblaba” (p.61), dice el almacenero, quien comienza a imaginar a partir del comentario de la mujer el pasado del enfermo. Lo piensa en tapas y fotografías de la revista deportiva El Gráfico, “sonriente o desviando los ojos con, a la vez, el hastío y la modestia que conviene a los divos y a los héroes” (p.62), e imagina a este hombre, ahora doblegado por la enfermedad, en un pasado, “convencido (...) de que el nombre que gritaba la multitud con agradecimiento y exigencia servía para expresarlo, mencionaba algo real y perdurable” (p.62).
Mientras la mujer se encuentra en el hotel, no llegan sobres al almacén. Ambos se alojan allí y el hombre no vuelve a pasar las tardes a la casita de las portuguesas. Pero, cuando la mujer finalmente se va, él pasa no solo las tardes sino también, muchas veces, el mediodía en la casa alquilada.
Y vuelven, dos días después de la despedida, las cartas. El hombre va como siempre a buscarlas al almacén a la hora en que llega el ómnibus: “Entraba mirándome a los ojos (...) y dejaba de mirarme en seguida de recibir las cartas” (p.64), dice el tendero. “Gunz lo encuentra peor” (p.64), le comenta el enfermero al narrador; el hombre no mejora, cree que debería ir a internarse al sanatorio. El Dr. Gunz le prohibió al hombre las caminatas. Sin embargo, este deja inclusive de tomar el ómnibus a la ciudad para despachar las cartas, y va caminando.
El pueblo se va llenando de turistas con la llegada del verano. La Reina, una mucama del hotel, y el enfermero, le sugieren la idea al narrador de hacer festejos por Navidad y Año Nuevo en el almacén. La noche del veinticuatro sale muy bien, la del treinta y uno “fue casi mejor” (p.68). Pero el narrador se siente más cansado en Año Nuevo.
Desde el mostrador, de repente, ve a una mujer con una maleta. Ella espera a alguien que debía venir a buscarla por indicación de un telegrama, pero los telegramas llegan con tres días de retraso al almacén. El enfermero conversa con ella y luego le rumorea al almacenero lo que sabe y lo que infiere: “Una mujer en primavera, y la chica esta para el verano (...). Y a lo mejor el tipo tiene el telegrama en el hotel y está festejando en el chalet de las portuguesas emborrachándose solo” (p.73).
El almacenero cierra el local y lleva a la mujer hasta el hotel para que se encuentre con el hombre. “Me quedé hasta verlos en la escalera, abrazados e inmóviles” (p.77), dice. Como suele hacer, el narrador va a tomar una copa al hotel Royal. Mientras amanece en ese primer día del año, se escucha desde el primer piso "La vida en rosa", risas y murmullos.
Esa mañana, el hombre y la mujer joven se mudan a la casa de las portuguesas. Piden que les lleven dos viandas de comida cada día y pasan allí menos de una semana, antes de la partida de la muchacha. El narrador recibe en el almacén, mientras tanto, dos cartas que, en lugar de hacer llegar al hombre, guarda celosamente en un cajón.
Una mañana, el enfermero entra al local y le comenta al narrador que, por fin, la joven se va: “no debía haberla llevado al hotel, donde todo el mundo lo vio vivir con la otra. Todos saben que han dormido juntos en el chalet desde que ella llegó” (p.79), dice. Al poco tiempo, ambos entran en el almacén también, y se sientan junto a la reja. Mientras conversa con el enfermero de trivialidades del entorno, el tendero los observa atentamente: “Estaban callados, mirándose, ella boquiabierta; el tipo ya no le acariciaba la mano: había puesto la suya sobre un hombro y así la tenía, quieta, rígida, mostrándomela” (p.81). A pesar de la llegada del ómnibus, el hombre y la muchacha no se mueven. Deciden, en lugar de despedirse allí, caminar hasta el tren.
Análisis
Según el biógrafo de Onetti, Carlos María Domínguez, además de cultivar la literatura, el escritor era, en su primera juventud, un aficionado al deporte. Y tenía a su ídolo, su héroe, un uruguayo campeón de atletismo y básquetbol que, en la cumbre de su carrera, desapareció del mapa. Más adelante, se supo que su ausencia repentina se debió a que tuvo que internarse en las sierras cordobesas, donde murió debido a un cuadro complicado fruto de la tuberculosis. En Los adioses, podemos permitirnos imaginar a un Onetti adulto, más experimentado, lejos de la idolatría adolescente, que pretende un reencuentro con su héroe del deporte desde el otro lado del mostrador de un almacén cordobés: “sin alegría, pero excitado, pude explicarme la anchura de los hombros y el exceso de humillación con que ahora los doblaba, aquel amansado rencor que llevaba en los ojos y que había nacido, no sólo de la pérdida de la salud, de un tipo de vida, de una mujer, sino, sobre todo, de la pérdida de una convicción, del derecho a un orgullo” (pp.61-62). El hombre es, para el tendero, la imagen viva y cruda del fracaso, del derrumbamiento de la vida y el cuerpo de un hombre.
El fracaso es uno de los temas privilegiados en la literatura de Onetti. Como contrapartida del fracaso, puede decirse que uno de los pocos asuntos optimistas que pueden encontrarse en su literatura, de los pocos tópicos que se atesoran y escapan al abrazo de aplomo existencialista, está la adolescencia (y el enamoramiento, la inocencia y la pureza asociados a ella). El almacenero se deja llevar por su imaginación y comienza a ver al ex-basquetbolista en su juventud, “en alargadas fotos de El Gráfico (...), mostrando, aún en la retícula de las sextas ediciones, el brillo saludable de la piel, el resplandor suavemente grosero de la energía, varonil, inagotable (...). Podía verlo correr, saltar y agacharse, sudoroso, crédulo y feliz (...), seguro de ser aquel cuerpo largo y semidesnudo, convencido de la eternidad de cada tiempo de veinte minutos” (p.62). En esta imagen resalta el adjetivo crédulo asociado al hombre en su juventud, a la imagen que el almacenero compone en su imaginación (¿o quizá su recuerdo? Esta ambigüedad no se resuelve en el texto), ya que su incredulidad, al llegar al almacén, es de las primeras cosas que el tendero percibe en él a través de sus manos: “Y dentro de la incredulidad, una desesperación contenida sin esfuerzo (...), una desesperación a la que ya está acostumbrado, que conoce de memoria” (p.51).
La desesperación, ese otro subtema de la literatura de Onetti, está en este caso atenuada por la costumbre, la persistencia. Es un sentimiento que, valga la repetición, se “conoce de memoria” (p.51), está allí hace demasiado tiempo. Esta angustia, oculta tras una evidente incredulidad (según el tendero), a la vez escondida en una actitud de resignación y falta de fe, es no tanto la angustia del basquetbolista por su enfermedad y posible muerte, sino sobre todo por la propia existencia y la soledad intrínseca al hombre. El reflejo de esta condición del enfermo en la personalidad del almacenero es clave para comprender que la desesperación excede las condiciones de vida o la historia personal pormenorizada de cada uno. El mundo es hostil, la existencia es hostil, y los personajes de Onetti intentan rebelarse contra esta desesperación construyendo refugios en su imaginación para paliar el fracaso y la humillación diarios.
En el caso particular del almacenero, llena sus días con el espacio ilusorio que ocupa el ex-basquetbolista en su propia vida de modo obsesivo. El acto de crear, de narrar para sí la biografía del enfermo, de conjeturar e imaginar, y componer su vida, casi como si estuviera escribiendo, refuerza la posibilidad del tendero de redimirse de su propio fracaso. El narrador puede ejercer el poder de torcer la realidad, impugnar, modificarla. De esta manera, se proyecta más allá de sí mismo y de su propia existencia, ordinaria y aburrida.
Esta proyección cobra en pequeños momentos dimensiones absurdas. El almacenero parece en algunas escenas creer que mantiene una comunicación no verbal con el enfermo, un vínculo que no es unilateral: “Estaban callados, mirándose, ella boquiabierta; el tipo ya no le acariciaba la mano: había puesto la suya sobre un hombro y así la tenía, quieta, rígida, mostrándomela” (p.81). El hecho de que el narrador sienta que el hombre le muestra su mano da la pauta de que su percepción debe, cuanto menos, resultar sospechosa al lector. El lector entiende que, a pesar de la afirmación del tendero, el hombre no está más que conversando con la muchacha y posando su mano en el hombro en un gesto ordinario. Volveremos sobre esto en el análisis de la siguiente sección, en la que el mismo narrador toma repentinamente conciencia de su propia relación con el fracaso y la derrota, y deja de mostrarse como un mero analista del hombre enfermo.
En esta parte encontramos una escena en la que el narrador exhibe él mismo, nuevamente, su falta de precisión o fiabilidad. En medio de la fiesta de Año Nuevo, llega la muchacha por primera vez al pueblo. Sin embargo, en esta escena no nos abandonamos a un relato lineal por parte del almacenero, sino que constantemente duda, y de esta manera recuerda que estamos ante una reconstrucción posterior del evento. Dice en un principio: “No puedo saber si la había visto antes o si la descubrí en aquel momento (...); un pedazo de pollera, un zapato, un costado de la valija (...). Tal vez tampoco la haya visto entonces (...) y sólo imaginé, no recuerdo, su presencia inmóvil (...)” (p.70). A su vez, inmediatamente dice: “Pero la recuerdo con seguridad, más tarde (...). Entonces sí la recuerdo, no verdaderamente a ella, no su pierna y su valija” (p.70).