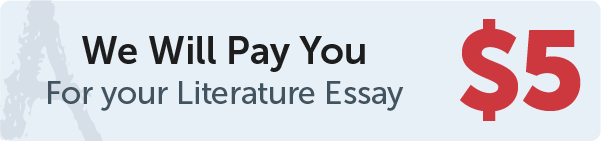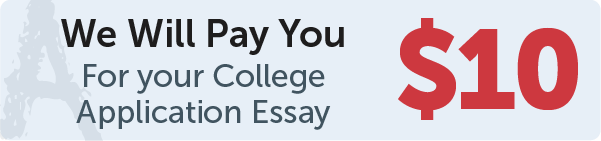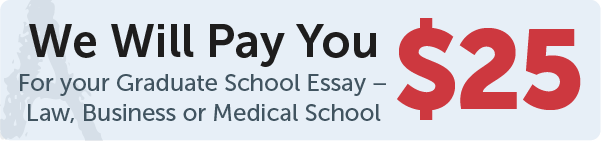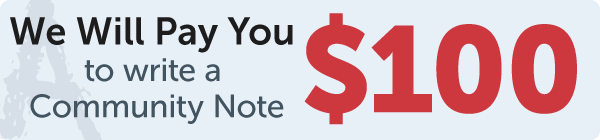La bohemia
La bohemia es un estilo de vida asociado principalmente a artistas e intelectuales. Es una vida que generalmente se aparta de las normas y convenciones sociales. Una de sus características es su rechazo al medio social burgués, del cual sus integrantes se marginan voluntariamente.
Esta forma de vida, y el término “bohemia” relacionado a ella, nacen en París en el siglo XIX. En Madrid tuvo su auge a fines del siglo XIX y comienzos del XX. En esta obra de Valle-Inclán se remite desde el título a aquellos años, los cuales se asocian a tiempos dorados o de esplendor. Sin embargo, pese a las “luces” que el título anuncia, esos tiempos ya están en decadencia y los personajes dentro de la obra se mueven más bien en ambientes sórdidos y oscuros. El mundo bohemio se representa dentro de la obra de un modo ambiguo.
De la misma manera, Max Estrella, su representante, presenta características ambivalentes. Por un lado, tiene momentos de lucidez y genialidad, pero también es un “canalla” (p.278), como él mismo afirma. Max Estrella es una reliquia de una forma de vida que estaba perdiendo vigencia en Madrid en las primeras décadas del siglo XX, puesto que continuó sosteniendo un modo de vida y unos ideales después de que muchos los habían debajo atrás. En la Escena Primera de la obra, el protagonista evoca con nostalgia la vida parisina: “¡Hay que volver a París, Collet! ¡Hay que volver allá, Collet! ¡Hay que renovar aquellos tiempos!”(p.241). También en la escena con el ministro (Escena Octava), ambos recuerdan con nostalgia su pasado bohemio. El ministro le dice: “Tú resucitas toda una época de mi vida, acaso la mejor” (p.276), y más tarde se refiere a Max llamándolo “ese espectro de la bohemia” (p.278).
La vida bohemia está asociada también a la falta de recursos económicos. Esto es consecuencia, en parte, de la auto-marginación de sus miembros del mundo burgués. En esta obra está, además, fuertemente relacionada con la escasa remuneración que reciben los escritores, cuya labor parece no ser socialmente valorada. En la Escena Sexta, el preso dice: “En España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto menospreciados. Aquí todo lo manda el dinero” (p.264). Más adelante, Max explica: “(...) las letras no dan para comer. ¡Las letras son colorín, pingajo y hambre!” (p.275).
El dinero
En la obra está muy presente el tema de la necesidad de conseguir dinero. Esta necesidad atraviesa la conducta de casi todos los personajes y, en muchas ocasiones, esta búsqueda es sinónimo de corrupción y debacle moral. Ya en el inicio de la obra, Max Estrella comienza quejándose de la falta de trabajo y dinero. Más tarde empeña unos libros y su única capa para obtener dinero. También compra un boleto de lotería para ver si por fortuna sale favorecido.
La búsqueda desesperada de dinero lleva a Max a aceptar el dinero del "fondo de los Reptiles" que le ofrece el ministro. Se trata de dinero de los fondos públicos, pero que, como se muestra en la Escena Octava, el gobierno distribuye sin control y, en algunos casos, como en este, con fines personales. Esto se puede leer como la muerte civil del poeta, ya sin posibilidad de redención, unos momentos antes de su muerte física. Él mismo se define como un “canalla” (p.278) por aceptarlo. La acotación siguiente dice que Max avanza “como un fantasma” (p.278), en clara alusión a la “muerte” que resulta de haber aceptado aquel dinero, en contra de sus ideales.
Por su parte, Don Latino vende novelas por entregas (hecho que en la obra parece desprestigiado), y está atento a cualquier situación de la que pueda tomar ventaja, incluso aprovechándose del propio Max Estrella: le quita la cartera con el billete de lotería cuando aún no sabe si él está vivo o muerto.
Hay pocos personajes en esta obra que tienen trabajos formales. Se muestra a España como un país en gran parte no industrializado (a diferencia del resto de Europa), en el cual el dinero se obtiene con trabajos precarios: venta de décimos de lotería, empeños, prostitución, trabajo de sepulturero. Por otra parte, dedicarse a la literatura, al menos en un ambiente bohemio y alejado de la Academia, no da frutos económicos. Como dice Max, “las letras no dan para comer. ¡Las letras son colorín, pingajo y hambre!” (p.274). Los únicos personajes que parecen obtener suficiente dinero son quienes trabajan para el gobierno, como el ministro.
La muerte
Es un tema muy importante en esta obra. El protagonista anticipa su muerte en muchas ocaciones, y hacia el final de la obra fallece. Además, a través de algunos personajes podemos ver las distintas formas que tienen de afrontar la muerte. Rubén Darío prefiere no hablar del asunto: "Max, amemos la vida, y mientras podamos, olvidemos a la Dama de Luto" (p.280). Siente terror por la incertidumbre de no saber qué ocurre después de la muerte: "la muerte muchas veces sería amable, si no existiese el terror de lo incierto" (p.304). Max, en cambio, no cree que haya vida después de la muerte: "Para mí, no hay nada tras la última mueca" (p.282). Es consciente de la proximidad de su muerte, pero eso no lo atemoriza.
En relación a este tema aparece el suicidio como subtema. Al comienzo de la obra, Max propone el suicidio como forma de escapar de los problemas económicos cuando se entera de que el periódico no va a publicar más sus crónicas, y que se quedará sin ingresos: “Podemos suicidarnos colectivamente” (p.241). El suicidio aparece también aludido por Max cuando "invita" a Don Latino a “regenerarse con un vuelo” (p.290). En el final de la obra reaparece el tema con la noticia de la muerte "misteriosa" de dos mujeres. Algunos personajes sospechan que se trata del suicidio de la esposa y la hija de Max. Don Latino cree que lo hicieron por el dolor por la pérdida de Max, y alguien sugiere que la causa fue la difícil situación económica que atravesaban.
Por otro lado, las muertes del obrero catalán y del niño, asesinados por las fuerzas policiales, representan la violencia institucional, la represión, la brutalidad y la injusticia de la sociedad española de aquel momento. Con ellas se hace una aguda crítica al poder. Ambas muertes son trágicas. Sin embargo, a través de ellas, podemos ver también las distintas reacciones de los personajes. Por ejemplo, mientras la madre del niño muerto grita, un tabernero comenta: "Son desgracias inevitables para el restablecimiento del orden" (p.289). Max siente impotencia, rabia y vergüenza por la situación social y por la indiferencia de quienes no se conmueven frente al sufrimiento ajeno.
La religión
En esta obra podemos ver una crítica a la religión católica profesada en España. Max critica las concepciones religiosas degradadas de los españoles: dice que la forma en que conciben la religión es "una chochez de viejas que disecan al gato cuando se les muere" (p.248).
Por su parte, Don Gay continúa la línea de pensamiento de Max y dice que se convirtió al protestantismo, la religión que prevalece en Inglaterra, y que no manifiesta culto a las “imágenes milagreras” (p.246). Esta conversación no casualmente sucede en la librería de Zaratustra. El nombre de este personaje es una alusión a la obra de Nietzsche, Así habló Zaratustra, en la que se critica fuertemente la forma de concebir la religión y la moral que se desprende de ella en la cultura occidental.
En la Escena Novena vuelve a aparecer el tema religioso, en la conversación entre Max y Rubén Darío. Este último, para sorpresa de Max, se declara creyente. Max, por el contrario, es ateo, y no cree que haya vida después de la muerte.
La falta de independencia del periodismo
En esta obra se critica también la falta de libertad de expresión del periodismo y su sometimiento a las directrices del gobierno de la época. Por ejemplo, en la Escena Séptima, Don Filiberto, el redactor en jefe del diario El popular, se niega a publicar una columna sobre la detención de Max Estrella argumentando: “Desconozco la política del periódico con la Dirección de Seguridad” (p.268). Don Filiberto también afirma que “el periodista es el plumífero parlamentario” (p.268). Con esta frase sugiere que el periodismo trabaja siguiendo órdenes del Congreso. Además, defiende a Manuel García Prieto, un político español que fue presidente del Consejo de España en varias ocasiones, sugiriendo que el periódico está subvencionado por él.
La crítica hacia el periodismo también aparece cuando el preso catalán se pregunta qué dirá la “prensa canalla” (p.266) después de que la policía lo mate. Max, aludiendo al sometimiento del periodismo al poder estatal, responde: “Lo que le manden” (Ídem).
El esperpento
El esperpento, el género creado por Valle-inclán que se inaugura con esta obra, también aparece como tema dentro de la misma. En la Escena Duodécima, a través de las palabras de Max Estrella, Valle-Inclán explica en qué se basa: por un lado, el esperpento se propone mostrar la realidad deformándola grotescamente. Esta deformación, como vemos en la obra, la obtiene mediante varios recursos, como la animalización de los personajes o la descripción ridícula de sus aspectos físicos o sus vestimentas. Por otro lado, esta estética se presenta como la única manera auténtica de representar la realidad en el contexto de España de principios del siglo XX, puesto que esta es también grotesca y absurda. A propósito, Max afirma: "España es una deformación grotesca de la civilización europea" (p.292), y luego: "El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada" (Ídem).
Para explicar la estética del esperpento, Max utiliza la metáfora de un espejo cóncavo, mediante el cual se ve reflejada la realidad de manera deforme: “Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo, las normas clásicas” (p.292). Por otro lado, sostiene que "La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta" (Ídem). Con esto se refiere a que, en las obras del esperpento, pese a que se muestra una realidad deforme, la composición no es azarosa ni arbitraria, sino que se rige por normas estéticas.
La realidad política y social
En esta obra hay numerosas referencias a la realidad social y política española de principios del siglo XX. Podemos leer en ella una denuncia a la miseria material y moral de aquella época. Por ejemplo, podemos ver la corrupción del gobierno en la forma de administrar los fondos públicos, llamados "fondos de los Reptiles", por parte del ministro. También vemos la corrupción de la prensa, que trabaja sobornada por el gobierno. Además, aparecen numerosas referencias a la represión policial. La presencia policial es constante en casi toda la obra. En la mayoría de las escenas se alude a ella y a los enfrentamientos con los manifestantes mediante diferentes elementos: cristales rotos, gritos, sonidos de patrullas. El preso catalán es una víctima de la violencia institucional. En el momento de su muerte se alude a "la ley de fugas", vigente en aquel momento, que permitía a la policía ejecutar a los detenidos. Otra víctima de las fuerzas policiales es el niño que muere accidentalmente por un disparo. Finalmente, también hay muchas referencias al hambre que padece el pueblo y a la falta de recursos económicos.