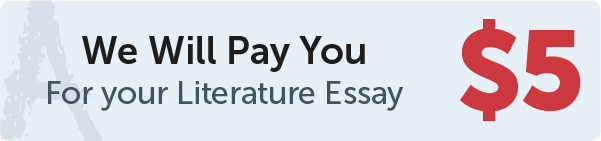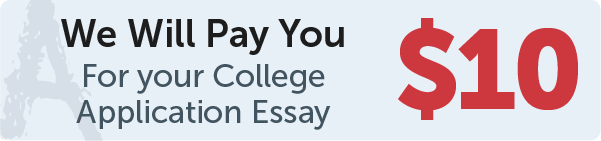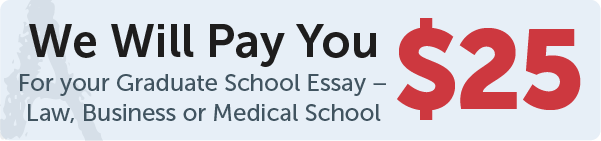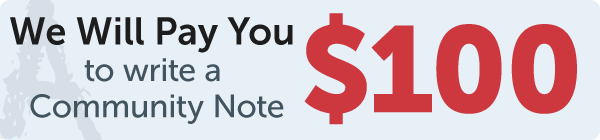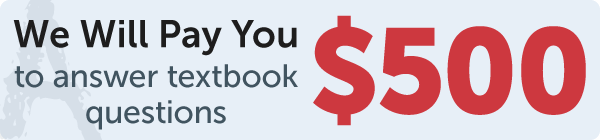Por Tiffany Guinan.
El deseo de hacer historia descubriendo lo que permanece oculto, o conociendo lo que aún es desconocido es un objetivo humano atemporal. Aunque muchos han fracasado en alcanzar este sueño, algunos han tenido un gran éxito en su búsqueda. La inmortalidad que brindan estos pocos elegidos solo ha servido, por supuesto, para alentar a los que vienen después. El Frankenstein de Mary Wollstonecraft de Shelley es una meditación literaria sobre este deseo intensamente humano, aquí ejemplificado por la búsqueda de la gloria personal por parte del personaje a través de un descubrimiento científico.
Tanto Víctor Frankenstein como el explorador del Ártico Robert Walton, cuyas cartas abren la novela, poseen una insaciable sed de privilegiado conocimiento de aquellas cosas que son aún desconocidas para el hombre común. Shelley establece cierto paralelismo entre sus historias: ambas constituyen un fracaso, y sufren el mismo defecto fatal. Walton, un viajero, explora los secretos de la tierra natural en compañía de un grupo de hombres en la misma misión. Víctor trabaja en soledad para penetrar en los secretos de una naturaleza metafísica: el principio de la vida. Aunque exploran reinos completamente diferentes, Walton y Víctor están unidos por una causa común. Los dos desean ampliar el conocimiento de la humanidad y glorificar su propio nombre.
La novela invita al lector a ponerse en el lugar de Mrs. Seville, hermana de Walton y destinatario de sus cartas. El egoísmo de la ambición de Walton no es evidente de inmediato: quedará en evidencia cuando el lector tenga en cuenta las sutilezas del punto de vista de Walton (Walling, 35). En su carta de apertura, Walton intenta asegurarle a su hermana que está a salvo y recordarle la razón de su viaje: desea conferirle un "beneficio inestimable" (Carta I) a toda la humanidad. El lector puede percibir inicialmente este deseo como sincero, pero no es precisamente el caso. Por encima de todo, Walton anhela la fama, y presenta su deseo como altruista solo para inspirar la admiración de su querida hermana. Ella, por su parte, había anticipado su viaje con malos presagios.
En sus cartas subsiguientes, Walton habla de su intrépida tripulación, presentando primero brevemente a su lugarteniente, a quien describe como "terriblemente deseoso de gloria" (Carta II). Es evidente que Walton asume que su tripulación tiene la misma pasión que él por este viaje, y que sacrificarían voluntariamente sus vidas por la causa. La suposición de Walton es espectacularmente incorrecta, y lo revela totalmente ignorante de las verdaderas motivaciones de su tripulación. Walton continúa diciendo que la vida de un hombre sería "un precio pequeño a pagar" (Carta IV) por el éxito de la expedición y el avance de toda la especie.
La "causa" de Walton, sin embargo, no es sino deseo de fama, difícilmente edificante para la humanidad en su conjunto. Su amor propio se hace evidente porque nunca pregunta por el bienestar de su hermana, a pesar del hecho de que no la ha visto durante varios años. Cree que ella está suspirando por él, y que pasa cada momento esperando su regreso. En cada una de las cartas, Walton revela la calidad desproporcionada de su ambición a través de sus redundantes referencias a "la gloria", "la admiración" y "el triunfo".
Víctor Frankenstein desea adquirir conocimiento oculto a los ojos del hombre común. Habla de librar al mundo de la enfermedad como un medio para hacer al hombre inmortal. Aunque su altruismo parece genuino, la gloria personal que su descubrimiento le proporcionaría domina sus pensamientos. Aspira a los poderes absolutos e ilimitados de un dios y se cree un genio, con una tendencia natural a descubrir el secreto de la vida misma. Le declara a Walton que los esfuerzos de los hombres con su extraordinaria inteligencia, "aunque erróneamente orientados" (Capítulo III), casi siempre proporcionan nuevos beneficios para la humanidad.
El peligro del orgullo y el egotismo es uno de los temas centrales de la novela (Kiely, 166). Significativamente, Víctor comienza su relato con la historia de Beaufort, un hombre cuyo orgullo resulta en su propia desaparición, dejando a su hija huérfana. Es de la unión de esta niña con Frankenstein padre que nace Víctor.
La decisión de adoptar a Elizabeth Lavenza termina los días de Víctor como hijo único. Si los peligros del orgullo y el egotismo son parte del basamento de la novela, entonces los horrores del aislamiento sirven como vigas. Shelley parece sugerir que la soledad da origen al orgullo y al amor propio: la compañía íntima es, por lo tanto, una necesidad absoluta para vivir una vida moral.
Es significativo que, en la mente de Víctor, Elizabeth no se una a la familia como un miembro más sino como un "regalo" para él. Es como si sus padres reconocieran los peligros presentados por su soledad y trataran de salvarlo de ellos. Incluso después de que Elizabeth se uniera a la familia, y naciera también un segundo hijo biológico, Víctor elige estar solo, evitando las multitudes y conservando solo un amigo íntimo. Parece casi orgulloso de su introversión: lo considera un emblema de su individualidad, su elevación sobre el hombre común.
La novela refleja los propios puntos de vista filosóficos de Wollstonecraft Shelley. Alude a Jean-Jacques Rousseau, un filósofo de la Ilustración francesa cuyas teorías le interesaban mucho. Rousseau argumentaba que la humanidad era esencialmente buena, y que solo la influencia de la sociedad llevaba a la corrupción del hombre. También argumentaba, de manera un tanto contradictoria, que los humanos son débiles e inocentes al nacer y, por lo tanto, requieren una orientación y una educación adecuadas. Sin esa guía, la naturaleza del hombre aislado sería irremediablemente degradada por la sociedad. Rousseau sostenía que "un hombre entregado enteramente a sí mismo desde su nacimiento sería la más deforme de las criaturas" (Stevenson, 110). Esta noción es absolutamente crucial para Frankenstein: aunque sin duda se aplica a Víctor, encuentra su ilustración más directa y literal en el personaje del monstruo.
La investigación de Frankenstein, así como el deseo de fama que la anima, lo embelesan tanto que descuida a su familia y a sus amigos. Trabaja en soledad y así, aislado, se vuelve incapaz de resistir su obsesión. La calidad obsesiva de sus labores se manifiesta en su descripción de sí mismo a través de palabras tales como "infatigable", "dedicado", "torturado", "irresistible", "frenético". Admite haber "palidecido con el estudio" y "enflaquecido con la reclusión". Estaba tan concentrado en sus esfuerzos que "parecía haber perdido por completo el alma y la sensibilidad, salvo para ese objetivo" (Capítulo IV).
Frankenstein fue escrito durante el período de la primera revolución industrial, y contribuyó a algunas de las ideas en desarrollo de la época. La novela (como la teoría marxista que podría decirse que prefigura) implica que los hombres se encarnan a sí mismos a través de sus creaciones (Wolff, 153). Wollstonecraft Shelley extiende esta idea para sugerir que una creación solo puede ser una imagen ampliada de su creador.
Muchos críticos han argumentado que Frankenstein carece de una caracterización compleja, en la medida en que Víctor y su monstruo tienen la misma personalidad. La confusión del nombre del creador con la de su monstruo (a quien no se le da un nombre deliberadamente) es solo un ejemplo de los resultados de esta lectura errónea. Tales críticos no reconocen las implicaciones filosóficas inherentes en el reflejo de Víctor en su monstruo y viceversa. Como el hombre fue creado a imagen de Dios, la criatura está hecha a imagen de Frankenstein, su creador. La novela hace explícita esta conexión a través de la comprensión del monstruo de que su forma no es más que una versión degradada de la de Frankenstein.
En una "lúgubre noche de noviembre" (Capítulo V), Frankenstein finalmente hace realidad su ambición. El logro concreto, sin embargo, falla terriblemente en acercarse al ideal (Kiely, 162). La criatura / hijo de Víctor (el producto prodigioso de su profano experimento) está compuesto de fragmentos de muertos. Aunque Víctor seleccionó dichos fragmentos por su belleza, el monstruo es grotescamente feo. Víctor describe a la criatura como una "catástrofe", un "desdichado" y, finalmente, un "monstruo". Esta rápida progresión indica la velocidad con la que su esperanza de inmortalidad lo ha llevado, en cambio, a la ruina. La decisión de Frankenstein de abandonar a su criatura revela que sus pretensiones "científicas" eran una farsa: huye en vez de examinar a la criatura para determinar la razón de su fracaso (Kiely, 172).
Al crear el monstruo, Víctor anhelaba producir una raza superior de hombres. El monstruo puede ser visto como su "hijo": es una reproducción de Víctor (su extraño doble). Se espera que la criatura, como un niño, refleje los propios deseos de Frankenstein. Frankenstein, por su parte, imagina que este "nuevo humano" estará infinitamente agradecido con él y abrumará a su creador con veneración (Brooks, 224). La relación entre creador y creado reproduce el mito bíblico de la creación del hombre, aunque en un contexto no cristiano (Levine, 11). Aunque Víctor desea desempeñar el papel de Dios, carece de los conocimientos necesarios (recuérdese que el Dios cristiano es considerado omnisciente). Sus imperfecciones humanas solo pueden concebir algo menos que él mismo. El monstruo se convierte así en una eterna herida auto-infligida sobre su creador, y sirve como una horrible encarnación de las consecuencias de la arrogancia y la ambición.
Víctor Frankenstein comienza su relato admonitorio con una advertencia contra la búsqueda exagerada de conocimiento: "cuánto más feliz vive quien cree que su pueblo natal es el mundo que aquel que aspira a ser más grande de lo que su naturaleza puede permitir" (Capítulo IV). Su referencia al conocimiento como una "serpiente" (Carta IV) recuerda una vez más el mito cristiano de la Creación: Adán y Eva fueron expulsados del Paraíso porque una serpiente los persuadió de comer del Árbol de Conocimiento. El relato de Frankenstein tiene un profundo efecto en Walton: este está lleno de remordimientos por poner en peligro la vida de su tripulación y, por eso consiente en cambiar la dirección de la nave, interrumpiendo la expedición. Sin embargo, su transformación moral no parece ser total: está furioso por haber sido privado de su oportunidad de gloria. Frankenstein, por su parte, tampoco parece redimirse al final del libro: se levanta de su lecho de muerte para exhortar a la tripulación de Walton a continuar su expedición, a pesar del hecho de que, de hacerlo, estarían cortejando la muerte. Les ordena que se comporten como "hombres", y que venzan el miedo "al peligro y a la muerte". Solo de esta manera, sostiene, podrán adquirir gloria y evitar la desgracia.
Víctor Frankenstein muere habiendo fracasado, insistiendo en que su destino es un "accidente de las circunstancias, el resultado de un conocimiento insuficiente, o una imperfección en la naturaleza misma" (Kiely, 160). Aunque le dice a Walton que "evite la ambición" (Capítulo XXIV), culpa a la naturaleza misma por su fracaso y no se responsabiliza por los efectos catastróficos de su egoísta búsqueda. En el mundo de Frankenstein, de Mary Shelley, la redención (al menos para los meros hombres) sigue siendo imposible.
Bibliography
Brooks, Peter: "'Godlike Science/ Unhallowed Arts': Language, Nature,and Monstrosity", en The Endurance of Frankenstein. Ed. George Levine. Berkeley: University of California Press, 1979.
Kiely, Robert. The Romantic Novel in England. Cambridge: Harvard University Press, 1972.
Levine, George: "The Ambiguous Heritage of Frankenstein", en The Endurance of Frankenstein. Ed. George Levine. Berkeley: University of California Press, 1979. 3-30.
Shelley, Mary: Frankenstein, o el moderno Prometeo [trad. Antonio José Navarro]. Madrid: Ed. Valdemar, 2017.
Spark, Muriel: Mary Shelley. New York: E.P. Dutton, 1987.
Stevenson, Leslie: The Study of Human Nature: A Reader. New York: Oxford University Press, 2000.
Walling, William A.: Mary Shelley. New York: Twayne, 1972.
Wolff, Robert P.: About Philosophy. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.